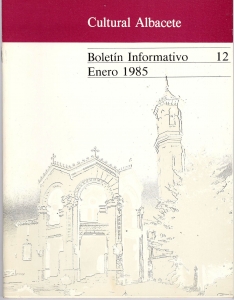Un hellinense ilustre: don Melchor de Macanaz. Por Carmen Martín Gaite, artículo publicado en Boletín de Información «Cultural Albacete», enero de 1985 (número 12)
Pocas figuras históricas habrán sido más desconocidas e injustamente olvidadas que la de don Melchor de Macanaz (1670-1760), con cuya memoria puede honrarse la provincia de Albacete.
La razón de ese olvido y desconocimiento creo que debe achacarse en gran parte a la manipulación, ya deliberada o ya inconsciente, que hicieron de su labor los políticos de dos generaciones posteriores a la suya. Me estoy refiriendo en concreto a los ministros ilustrados de Carlos III, muchas de cuyas reformas económicas y jurídicas de finales del siglo XVIII no hubieran florecido tan fácilmente sin la brecha que, a principios del mismo siglo, abrió para prepararles el terreno el personaje que nos ocupa en la primera etapa del reinado de Felipe V.
No es posible que ninguno de los ministros ilustrados posteriores a él ignorarse la tenaz y mucho más arriesgada tarea de su precursor, ni que, por supuesto, dejaran de aprovecharla. Pero como quiera que la de Macanaz hubiera sido una tarea breve y aislada, aunque intensa, y que la Inquisición castigara su arrojo y su audacia con cuarenta y cinco años de destierro, durante los cuales jamás su causa fue revisada ni examinada con un mínimo de rigor o de buena voluntad, y como quiera también que, a medida que Macanaz envejecía en el destierro, nunca dejase de clamar ni de contradecirse, en el último tercio del siglo XVIII se había convertido en un personaje confuso, incómodo y de difícil clasificación. Quienes se aprovecharon de sus incipientes conatos de reforma no se atrevieron o no tuvieron por conveniente revalorizar su figura, teñida a aquellas alturas de un cierto halo de extravagancia, y prefirieron en cambio echar mano de cuanto pudieron aprender de él, corriendo un tupido velo sobre los atropellos e injusticias que tuvo que padecer por mantener fidelidad a sus convicciones contra viento y marea. Quedó, pues, sepultada durante muchos años la biografía de nuestro hellinense bajo la hojarasca de una fama un tanto fantasmal. Esta fama nebulosa suya se ha prolongado hasta fecha muy reciente, de tal manera que, sin dejar de venir mencionado el nombre de Macanaz en las enciclopedias y en los libros de historia, iba pasando el tiempo sin que nadie emprendiera una investigación profunda para poner de relieve el alcance de sus esfuerzos y, sobre todo, para deslindar lo positivo de lo negativo, lo falso de lo verdadero y lo mítico de lo verificable.
Aunque hasta los primeros años del siglo XVIII nadie hubiera oído hablar de Macanaz, que formó parte de la primera camarilla reformista de que se rodeó el joven rey Felipe V recién llegado a España, hay que tener en cuenta que al advenimiento de este primer Borbón, Macanaz ya tenía treinta años. Es decir, había crecido y estudiado bajo el reinado del último Austria, Carlos II, y estaba imbuido de todas las carencias e hipocresías que caracterizaron los estertores de esta dinastía marchita. Los que puedan tener a Macanaz por un ilustrado puro, semejante a un Campomanes o a un Jovellanos, nunca podrán entender su personalidad. Es una figura muy representativa de la transición entre ambos siglos, del paso de la cerrazón del Antiguo Régimen a los primeros conatos de apertura del Siglo de las Luces. Estaba, pues, condenado a pagar los vidrios rotos de unas reformas que la mayoría del pueblo español, agarrado tenazmente a sus viejas rutinas, iba a tolerar de mala gana.
Nacido en Hellín, el 31 de enero de 1670, era hijo del Regidor perpetuo de aquella villa y sobre la familia pesaban ciertas sospechas de judaísmo. Esto puede explicar el hecho de que nunca dejara nuestro personaje de hacer gala frente a los demás de una religiosidad acendrada, totalmente en contraste con su empeño siempre latente de recortar las atribuciones excesivas del clero.
Provinciano, ambicioso y ansioso desde sus años más jóvenes de alcanzar fama y notoriedad, llegó a los veinte años a la Universidad de Salamanca para estudiar jurisprudencia, uno de los medios más consabidos, aunque difíciles, de acceder al mundo de la política. De esta época de Salamanca arranca su formación «regalista», núcleo fundamental de toda una orientación política a la que habría de guardar posteriormente fidelidad a prueba de desgracias. Los jurisconsultos llamados regalistas sostenían la autoridad real en materias económicas contra la codicia de la Curia romana, cuyas usurpaciones de la jurisdicción seglar habían llegado a ser a lo largo del siglo XVII francamente abusivas. Se trataba en definitiva de «dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César», y en este sentido ya se habían producido algunos intentos aislados de deslindar ambas competencias. Pero fueron intentos abortados por el miedo a la omnipotente Inquisición. Era un conflicto que en las postrimerías del siglo XVII no tenía salida. Solamente las directrices más valientes de los primeros consejeros franceses de Felipe V pudieron abonar el terreno para posibilitar una labor con la que ya Macanaz soñaba en sus años de estudiante: la de enfrentarse con la Inquisición y perderle el miedo.
A los veinticuatro años, Macanaz dejó Salamanca y pasó a la Corte de Carlos II a estudiar la práctica de los Consejos y Tribunales de Justicia. Por este tiempo el rey, débil, impotente y manipulado por su ávida camarilla, no era más que un símbolo de la desintegración del país, una sombra. Había ido perdiendo libertad e iniciativa en los asuntos de gobierno y aunque los miembros de los consejos eran nombrados por él, no tenía propiamente voz ni voto en la preparación de los acuerdos ni en la elaboración de los decretos. Macanaz, poco después de su llegada a la corte, trató de arrimarse a los pocos hombres de espíritu ilustrado e independiente que no estaban de acuerdo con la situación, y así entró en contacto con el Marqués de Villena, cuya influencia sobre Macanaz, al que siempre protegió de forma incondicional, había de ser tan decisiva como lo fue en el cambio de dinastía.
En noviembre de 1700, rodeado de vergonzosas presiones y prácticas de hechicería, se extinguió en palacio sin dejar heredero la miserable figura del último Austria, dando paso al nuevo siglo, que en toda Europa traía aires de renuevo. Su último testamento, que de momento se consideró como válido, había de dar pretexto, como es sabido, a la guerra de Sucesión. En él instituía como heredero del trono español a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, de diecisiete años de edad, que reinaría en nuestro país durante cuarenta y seis con el nombre de Felipe V. La influencia extranjera, hasta entonces cuidadosamente mantenida a raya, iba a empezar a penetrar en el suelo patrio, amparada por la nacionalidad del nuevo rey, aunque muchos nostálgicos del Antiguo Régimen solamente la tragaran a regañadientes.
El nuevo soberano impulsó durante los primeros quince años de su reinado los importantes conatos de reforma que su política posterior, al tomar un viraje diametralmente opuesto, dejaría sepultados durante mucho tiempo. De temperamento irresoluto e influenciable, ninguna opinión le parecía a Felipe V menos discutible que la que tuviera a bien inculcarle la mujer que compartía su lecho, hasta tal punto que la historia de su reinado puede decirse escrita en función de sus deseos matrimoniales y del diferente aprovechamiento que sus dos esposas legítimas hicieron del poder político que aquella peculiaridad ponía en sus manos.
Para entender la fulminante desgracia de Macanaz, que, tras haber sido encumbrado por el rey, se convirtió de la noche a la mañana en un proscrito, no puede olvidarse la fatal circunstancia de la temprana muerte de la primera reina, la dulce y abnegada María Luisa de Saboya. Casi una niña cuando contrajo nupcias con Felipe V, murió precozmente desgastada por los insaciables ardores de su esposo y las calamidades y sobresaltos de la guerra, cuando podía haber empezado a recoger los frutos de paz. Estaba llamada a recogerlos en su lugar o, mejor dicho, a malbaratarlos, otra mujer mucho más dura y ambiciosa, que llegaba de Italia aleccionada por el Papa Clemente XI para que la Iglesia recobrara en España todas sus viejas prerrogativas parcialmente amenazadas. Cabe, por tanto, distinguir dos Felipes: el de María Luisa de Saboya, hasta febrero de 1714, y el de Isabel de Farnesio, a partir de diciembre de ese mismo año, ya que solamente diez meses fue capaz el rey de aguantar viudo. El primero protegió a Macanaz y le dio alas para recortar las atribuciones y abusos del clero. El segundo se avergonzó y desentendió de él, como de la princesa de los Ursinos, Orry, Robinet y y todos los esbozadores de reformas de aquella primera etapa.
Todas las cuestiones que empezaron a surgir desde la llegada de Felipe V giraban en torno a dos necesidades irreconciliables: por una parte, la urgencia de replantear la estructura viciada de la monarquía española; por otra, el tener que contar con la animadversión de los españoles hacia cualquier reforma. Porque, como decía Luis XIV, «basta en España que un abuso sea costumbre para conservarlo escrupulosamente, sin tomarse el cuidado de examinar si lo que tal vez pudo ser bueno en otro tiempo es malo en el actual».
El problema de España, ramificado en múltiples conflictos, era de raíz fundamentalmente económica. El quid de la cuestión estaba en sacar dinero de donde fuera a las puertas de una guerra civil que duró doce años y cuyos altibajos condicionaron el curso de los demás asuntos.
Eran casi más precisas las dotes de un inteligente administrador que las de un guerrero animoso. Una de las primeras miras de la nueva monarquía fue, pues, la de irse rodeando de ministros eficaces y no necesariamente vinculados con la nobleza, casi siempre reaccionaria e ignorante, y que no formaba propiamente un cuerpo político, sino una casta representativa de las viejas y anquilosadas glorias de la nación. Y, sin embargo, había que tener miramientos con un elemento tan poderoso como arraigado, convenía no herir su susceptibilidad. Luis XIV, que desde Francia estaba al tanto de la marcha de la política española, le aconsejaba a su nieto en una carta «conservar a los nobles todas las prerrogativas exteriores de su dignidad, pero, simultáneamente, irlos excluyendo de los negocios».
Como consecuencia de este nuevo rumbo político, ciertos burgueses ilustrados, pero de oscuro origen, que habían demostrado su lealtad a la causa borbónica, fueron incorporados lentamente a las tareas gubernamentales, con el consiguiente malestar por parte de los nobles. Y, sobre todo, del clero. Porque el Estado español, más que monárquico y más que oligárquico, era eminentemente clerical. El pueblo no se adhería ciegamente a un partido si no estaba acreditado por su catolicismo; lo demás era impopular. El clero tenía la mayor parte de la riqueza del país en sus manos, y sospechaba que la labor de aquellos burgueses de nuevo cuño encumbrados por el rey consistía fundamentalmente en administrar el dinero de otra forma y en hacer un reparto más igualitario y racional de los impuestos, aun a costa de anular privilegios hasta entonces incuestionados. Y uno de estos oscuros burgueses era aquel infatigable jurista de Hellín, a quien el rey, con gran escándalo por parte de muchos, llegó a situar en uno de los puestos de más responsabilidad del gobierno: el de Fiscal de la Cámara de Castilla.
Sin que sea posible en el curso de este breve trabajo detallar en qué consistió la labor de Macanaz durante su fugaz apogeo, conviene dejar sentado que fueron los suyos los primeros intentos serios de desamortización eclesiástica que, con el respaldo de la autoridad legal, se registran en la historia de España. Nunca en sus años de destierro había de olvidar Macanaz aquel respaldo del rey, amparado por el cual se atrevió a hacer realidad su viejo sueño de recortarle atribuciones a la Inquisición. El progresivo crecimiento de estas atribuciones era uno de los obstáculos más insalvables para poner orden en el caos de la administración. Un tribunal que en principio había sido creado por los reyes de España como una institución al servicio de sus intereses había llegado a ser tan temible y prestigiosa que imponía ya su ley incluso al propio monarca, que tenía, según el Derecho, la autoridad suficiente para controlarlo. Precisamente para aclarar este vidrioso asunto desde un punto de vista jurídico y para atajar los abusos de una institución desbordada es para lo que había echado mano Felipe V de la formación regalista de Macanaz y de su probada capacidad de trabajo.
Macanaz nunca consiguió hacerse popular. Era demasiado trabajador en un país de vagos a quienes nadie había echado en cara su vagancia y poco acostumbrados a recibir lecciones. Y mucho menos si quien se las daba era un don nadie, carente además del tacto indispensable para contemporizar con las personas a las que humillaba, superiores en rango a él. El favor real se le había subido a la cabeza y actuaba tan embriagado por sus efluvios que nunca se paró a pensar que pudiera no durar siempre. El clero y la nobleza fingían de mal grado plegarse a sus dictámenes, pero no dejaban de conspirar a la espera de una coyuntura propicia para hacerle pagar bien caras su altanería y su dureza.
El famoso «Pedimento de los cincuenta y cinco párrafos», origen de la excomunión de Macanaz y de su destierro, no era en principio más que un borrador escrito para ser consultado secretamente con los otros miembros de la Cámara de Castilla. Pero la ceguera y el triunfalismo de aquel burgués hellinense, ascendido a Fiscal general de la monarquía, le impidieron ver que entre ellos existían ya, a estas alturas de 1714, muchos descontentos con el sesgo que iba tomando la política del primer Felipe V, orientada hacia un enfrentamiento con la prepotencia de la Inquisición y con la tiranía de la Curia romana, cuyo sumo pontífice Clemente XI había roto sus relaciones con España desde 1709. Y olvidaba, sobre todo, Macanaz que entre aquellos consejeros con los que despachaba a diario tenía muchos enemigos personales, confidentes en cambio del Cardenal Del Giudice, Inquisidor general. Fueron algunos de éstos los que, apenas leído aquel borrador sobre el que tenían que opinar secretamente, violaron el secreto y lo denunciaron por su cuenta y riesgo a la Inquisición como subversivo y herético.
Los móviles del «Pedimento» eran de tipo fundamentalmente económico. Agostado el país por los gastos de una guerra larga y costosa, se trataba fundamentalmente de cerrarle la puerta a Roma para que dejar a de sacar dinero de las arcas españolas, a base de invocar inveterados argumentos de costumbre y de religión. En la polémica que el rey venía manteniendo hacía cuatro años con el Papa, se intentaba dejar al segundo sometido a la autoridad del primero. Como colofón de esta divergencia entre los credos papal y real, el «Pedimento» establecía que en caso de necesidad estaba el rey autorizado a hacer uso de la plata de las iglesias y se les recordaba su derecho a intervenir en el nombramiento de obispos y de reducir el número de religiosos y conventos.
La Inquisición no se anduvo con remilgos para excomulgar a Macanaz inmediatamente, circunstancia que, a pesar del respaldo del rey, no dejó de preocupar al flamante fiscal, pues en su fuero interno, temía como cualquier español del tiempo los rigores de tan poderoso tribunal, por mucho que se hubiera arrojado a discutir sus atribuciones o precisamente a causa de ese mismo arrojo. Pero, con todo, las repercusiones de aquella condenación no habrían pasado a mayores si el rey hubiera seguido manteniendo su apoyo incondicional a Macanaz o, lo que es lo mismo, si la reina María Luisa y su consejera la princesa de los Ursinos hubieran seguido apoyando al rey en sus propósitos reformistas, cosa que no permitió el destino. Porque desde principios de 1714, coincidiendo con las fechas en que estalló el escándalo del «Pedimento» y dividió la opinión pública en dos bandos, la reina se moría; y los médicos de la Corte, impotentes para adivinar la causa del mal que la minaba, la dejaban languidecer.
Desde el 14 de febrero, fecha de la muerte de María Luisa de Saboya, hasta el 19 de diciembre del mismo año en que llegó a España Isabel de Farnesio, la princesa de los Ursinos, el hacendista Orry, el confesor Robinet y el jurista Macanaz aceleraron compulsivamente sus reformas, a la sombra de un rey atribulado e irresoluto, como si fueran conscientes de que su auge estaba dando las boqueadas. A principios de 1715, en efecto, la nueva soberana había conseguido, sin grandes obstáculos, y con ayuda del Cardenal Del Giudice, desembarazarse de todos ellos.
Macanaz salió desterrado para Francia en febrero de 1715 y no volvió a pisar tierra española hasta 1748, para ser encarcelado en el Castillo de San Antón, de La Coruña, por el nuevo monarca, Fernando VI. Y solamente en 1760 pocos meses antes de morir, fue liberado Macanaz de aquella injusta prisión por Carlos III, hermanastro del anterior, quien permitió al achacoso anciano que cruzara la Península de punta a cabo para que fuera a morir, ya desdentado, sin fuerzas y con la cabeza medio perdida, a Hellín, su patria chica. Cabe destacar a este respecto la curiosa ironía del destino al permitir que de los dos descendientes de Felipe V fuera un hijo de su primera esposa quien encarcelara a Macanaz y un hijo de la segunda quien le liberara y sobreseyera a título póstumo su enrevesado proceso inquisitorial.
El éxodo de Macanaz a partir del 1715 por Pau, París, Cambray, Bruselas, Lieja y Soissons, pasando miseria e implorando un vano auxilio de la Corte, mientras sus bienes se pudrían en cárceles de la Inquisición, constituye uno de los capítulos más patéticos del siglo XVIII español. Al patetismo de la historia contribuye en gran medida la índole de su protagonista, que se negó siempre a aceptar la realidad tal como era y mantuvo una correspondencia tenaz y apasionada con personajes de la Corte que ya habían dejado de serles fieles, como si siguieran siendo sus amigos, sin comprender que el tono megalómano de sus confidencias era perjudicial y contraproducente para su proceso inquisitorial. Por otra parte, la longevidad del personaje, su mitomanía y el progresivo desquiciamiento a que le abocaban su aislamiento y su vejez desorientan al estudioso que se asome a investigar su copiosa correspondencia desde el exilio, muchas veces contradictoria y siempre farragosa.
Porque habrá pocos grafómonos más impenitentes que el viejo Macanaz. Aun perseguido por la Inquisición, y con datos suficientes para suponer que la voluntad del rey volvía a estar prisionera de su yugo, continuaba escribiéndole con aliento tenaz e infatigable para aconsejarle coherencia y energía, para recordarle que aquel Tribunal estaba bajo su mando, recalcando las razones que le habían asistido para obrar como obró, echando mano de todas sus triquiñuelas de viejo jurista para revivir una causa que, desaparecido él de la escena política española, amenazaba con naufragar en el olvido. Y no solamente cartas al rey, sino también en ministros en candelero, a confesores del rey y de la reina, a parientes y amigos que dejó en la provincia, cargas monotemáticas desde distintos tiempos y países, y no siempre contando las cosas de la misma manera. Se diría que, a medida que pasaban los años y se cerraban las vías de esperanza para ser triunfante su causa, cuanto más convencido hubiera debido estar de que ya nadie le hacía caso ni le escuchaba, más y más se exacerbaba su afán solitario por llenar resmas de papel recordando la injusticia padecida, exaltando de modo totalmente impolítico el idealismo de su causa, protestando en el vacío, buscando, en fin, el bulto de un interlocutor inexistente, como si la única razón de su vivir fuera ya la de convertir en tinta su propia respiración.
Cuando esta respiración se agotó el 5 de diciembre de 1760 y el nonagenario don Melchor de Macanaz cerró en Hellín sus fatigados ojos, legaba a la posteridad kilos de cartas, muchas sin abrir, escritas en una letra menuda y enmarañada y que posteriormente habían de dormir durante años y años en los archivos. Pero desde aquellos renglones torcidos seguía clamando al cabo de los siglos el viejo Macanaz y sus palabras eran como los brazos de un ahogado, ansiosas de aferrarse al primero que tuviera la fatalidad de pasar cerca y de meter las narices en esos legajos cerrados.
Yo, que consumí cinco años de mi vida nadando a contracorriente con aquel peso a las espaldas, no sé si habré conseguido resucitar a Macanaz y reivindicar su memoria; pero no puedo por menos de confesar aquí, para terminar este resumen de un trabajo mucho más largo, que muchas veces creí zozobrar y que comprendí que el viejo don Melchor hubiese puesto en fuga a muchos investigadores mucho más preparados que yo, pero también más precavidos.