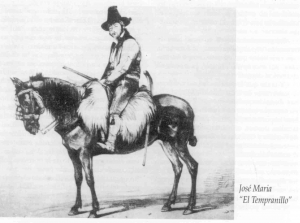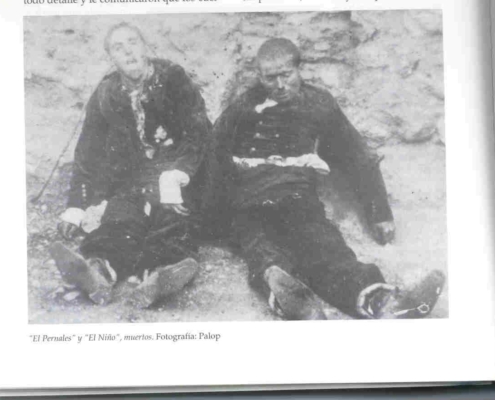Francisco Ríos González «El Pernales» en la historia y en la leyenda.
artículo publicado en la Revista de Tradiciones Populares «Zahora»
Cualquier viajero que en aquel abrasador verano de 1.879 tuviese necesidad de recorrer los calcinados campos donde se unen las provincias de Córdoba y Sevilla, por fuerza habría de quedar con el espíritu quebrantado bajo el peso de un terrible pesimismo. Desde Estepa a Puente Genil, de Puente Genil a Lucena y de Lucena a Aguilar sólo vería miseria. Una miseria angustiosa, torturadora, lacerante.
Los braceros trabajaban doce horas diarias, de una de la madrugada a una de la tarde. Y por tan larga jornada recibían únicamente cinco o seis reales. Con ser esto malo, aún era peor que no podían cobrarlo todos los días. El trabajo escaseaba. Por eso en Matarredonda, Marinelada, Pedrera y otros pueblos el hambre desembocaba con frecuencia en robos.
La gente del campo vivía como las bestias. En los cortijos, muchos animales tenían mejor alojamiento que ellos. Entre unos toscos muros, y bajo una cubierta a veces de paja, se cobijaban un hombre, una mujer y unos niños. Durante meses sólo comían un pan que parecía amasado con hollín y un tocino que hubieran despreciado los perros.
Esto, que hoy pudiera parecer exagerado, era entonces, por desgracia, ciertísimo.
En ocasiones, era tanta la abundancia de brazos forzadamente ociosos, que los jornales bajaban. Tiempo hubo en que llegaron a pagarse a cincuenta céntimos. Así, año tras año, el campesino andaluz veíase obligado a soportar con mansedumbre los atropellos del cacique, la escasez de faena y el tormento constante del hambre.
Por allí, como por otras partes, se hablaba con frecuencia de antiguos bandidos. De aquellos que un día se echaron al campo para vengar alguna ofensa o satisfacer alguna vejación; de quienes, a su modo, habían tratado de remediar las injusticias sociales, de las que todos seguían siendo víctimas. Allí estaba, en Estepa, aún vivo, influyente y respetado, el señor Juan Caballero, «el Lero». Caballeando, había rivalizado nada menos que con el legendario José María «El Tempranillo», prototipo de la hombría, de la majeza y del valor. Las imaginaciones se encendían ante el relato de las viejas hazañas y la chispa de un oculto deseo, siempre tenido por imposible, prendía en los hombres, con visos de posible realidad.
Así, en lo hondo de la callada, diaria sumisión, de la permanente resignación, iba creciendo la rebeldía. Los mozos de genio más vivo barruntaban ya fáciles riquezas y admiraciones populares. Lenta, ocultamente, se estaba fraguando un resurgimiento del bandolerismo. Si las causas seguían siendo las mismas, iguales tenían que ser los resultados.
Los robos, en los cortijos y en los caminos, empezaron a menudear, preocupando a las autoridades. Concedían, por el contrario, menos atención a los algarines, es decir, a los ladrones de aceituna, que todos los años hacían su aparición al mostrarse el fruto en sazón. Solían ser personas de vida miserable, que lo tomaban de noche y furtivamente para después malvenderlo. De pronto, un día, esta clase de robo tomó el carácter de un verdadero asalto. Fue en Estepa. Más de doscientos desesperados, a quienes el hambre había empujado, entraron en los olivares y se lanzaron furiosos al pillaje. Los guardas no intentaron siquiera detenerlos. Sabían muy bien que aquellos hombres estaban dispuestos a todo.
En este propicio ambiente han visto la luz, en Estepa, unos niños, en los que va a resucitar la añeja y siempre atractiva estampa del bandido, con todas sus crueldades, violencias y generosidades. Ya corretean por las calles estepeñas tres muchachos que no tardarán mucho en hacerse famosos, no sólo en su pueblo y en Andalucía, sino en España entera. Son Joaquín Camargo Gómez, «el Vivillo»; Manuel López Ramírez, «el Vizcaya» y Antonio Ríos Fernández, «el Soniche». Sólo falta que venga al mundo el sobrino de este último, que ha de superar al que más en nombradía: Francisco Ríos González, «el Pernales». No tardó mucho. Nació el día 23 de julio de 1.879. Así lo acredita la correspondiente partida de bautismo, que, copiada a la letra, dice:
En la villa de Estepa diócesis y provincia de Sevilla, a veintisiete de julio de 1.879, yo, don Manuel Téllez, Presbítero, con licencia de don Joaquín Téllez, cura propio de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción la Mayor, de esta villa, bauticé solemnemente a un niño que nació a las seis de la mañana del día veintitrés del actual, calle Alcoba, número diez, perteneciente a esta feligresía, hijo de Francisco Ríos Jiménez, jornalero, y de Josefa González Cordero, casados en esta parroquia en mil ochocientos setenta y uno. Abuelos paternos, Juan Ríos y Florencia Jiménez; maternos, Francisco González y María de la Asunción Cordero. Se le puso por nombre Francisco de Paula José. Fue su madrina María de los Dolores Ortiz, casada, a la que advertí el parentesco espiritual y obligaciones contraídas. Fueron testigos D. José Valenzuela Silva y Rafael Galván Gómez, todos naturales y vecinos de esta villa. En fe de lo cual firmamos fecha ut supra. Joaquín Tellez.- Manuel Téllez. (Archivo Parroquial de la Iglesia de Santa María. Tomo 29 Folio 167).
La familia del que ha de ser, con los años, famoso bandido es de humilde condición. Habita una casucha de miserable aspecto en las afueras del pueblo. El padre dicen que ha sido vaquerizo en Montellano. Ahora lleva la misma triste vida que todos los braceros. Trabaja menos de lo que quisiera y cobra escaso jornal. Cuando el hambre les aprieta, emprende largas caminatas en busca de frutos y hortalizas. También practica, de forma rústica, la caza. Para ello ha de burlar a los guardias y saltar tapias y cercados. No tiene más remedio que hacerlo así. Ha de procurarse, por procedimientos poco lícitos, lo que no puede obtener con el esfuerzo de sus brazos.
En esta desesperada lucha por la diaria existencia, ve el matrimonio pasar el tiempo sin que su situación mejore. El futuro caballista ha crecido lleno de necesidades, sin recibir instrucción alguna. Hacerle aprender las primeras letras hubiera constituido un extraordinario lujo que ellos, en modo alguno, pueden permitirse.
Al contar el pequeño Francisco diez años marcha con su padre a Calva, donde ambos ejercen, durante dos, el oficio de cabreros. Luego regresan a Estepa. De nuevo en su casa, trabajan cuanto buenamente pueden. Si les falta ocupación dedican el tiempo a merodear por los alrededores. Como antes, como siempre, van en busca de algo que poder llevar al pobre hogar. La presencia de la Guardia Civil les hace a veces dar grandes rodeos. Al fin, no pueden evitar tener con ella encuentros desagradables, de los que casi nunca salen bien librados. Como ya les han hecho serias advertencias, un día, al repetírselas, golpean al padre. Este recibe el castigo sin protestas. Pero no así el muchacho, que al verle maltratado se rebela. Con toda la osadía de sus pocos años, rabiosamente, intenta agredir a los guardias. Estos, teniendo en cuenta su corta edad, se contentan con darle unos cuantos pescozones. No podían suponer que, en aquel momento, se habían ganado un feroz enemigo. Francisco no olvidará nunca aquellos golpes. Desde entonces, hasta su próximo fin, irá creciendo en él, cada vez más hondo, un odio salvaje hacia los civiles. Sueña con vengarse de ellos cuando sea mayor.
Por aquellos días lleva a efecto los primeros robos. Los realiza en los campos, en las casas y en las tiendas. Son pequeñas raterías, que pronto van aumentando en cuantía. La Guardia Civil le impone pequeños correctivos, con los que sólo logra hacerle reincidir. El médico titular de Estepa, don Juan Jiménez, siente compasión de él y trata de hacerle abandonar aquel mal camino. A su amable trato, el muchacho parece dulcificarse. Poco a poco pierde aquel recelo de animal perseguido en el que constantemente vive. Aprende a leer medianamente y a trazar, con trabajo una torpe y vacilante escritura. Al tiempo que le da lecciones le busca también trabajo. De entonces data su gran afición a los caballos, de los que más tarde será un gran conocedor. Por un momento parece que Francisco no va a llegar a ser «el Pernales». En tan esperanzadora disposición pasan dos o tres años. De súbito, un doloroso suceso, que enluta su hogar, viene a quebrar sus buenos propósitos y le empuja de nuevo a la delincuencia.
Su padre no ha abandonado las habituales correrías por los campos, en las que Francisco le ha acompañado muchas veces. Un día, la guardia Civil le sorprende en el momento de cometer un pequeño delito. Por causas que se ignoran, uno de los guardias le propina un fuerte culatazo, que da con él en la tierra. Es trasladado al pueblo y, de resultas del golpe, muere días después.
No necesitaba otra cosa Francisco Ríos para que aumentara su rencor hacia los civiles. Pregunta con astucia, indaga y, al fin, llega a saber que el autor ha sido el sargento Padilla, del puesto de Puente Genil. Si algún día puede se lo hará pagarlo caro. Pero esto nunca llegará a lograrlo, aunque andando el tiempo lo buscará con ahínco.
Huye del trabajo y otra vez vuelve a tentarle lo ajeno. Como siempre, no pasa de las habituales raterías. Hoy es un jamón, mañana un borrego, otro día un costal de aceitunas … Su madre ya no se beneficia de ellos. Es él quien lo derrocha en tabernas, mancebías o en las timbas y garitos de la población. La mala vida le atenaza fuertemente, borrando sus buenas cualidades, si alguna vez las tuvo. En poco tiempo cae de lleno en el mundo del delito. Ayuda a varios caballistas, entre ellos a su tío, Antonio Ríos, «el Soniche», y sirve en más de una ocasión como corredor de rescate en los secuestros. Tiene ya veintiún años y está lleno de vicios. Es entonces cuando comienzan a manifestarse en él perversos instintos. Su mala sangre le lleva a cometer actos de extrema crueldad, no sólo con pobres animales, sino con personas ciegas, mancas o tullidas.
Se ha dicho con insistencia que en esa época es conserje del casino de Estepa. El supuesto es falso. También lo es que forme parte de la banda de «el Vivillo». La razón es sencilla. Por aquellos días éste se encuentra huido en Argel, de donde más tarde marcha a la República Argentina. En el año 1.900 sólo existen en Estepa dos bandidos de nombradía, «el Soniche» y «el Vizcaya». Al primero ya hemos dicho que suele ayudarle su sobrino. Con el segundo no tiene Francisco Ríos contacto alguno.
Y no lo tiene porque el futuro terrible «Pernales» es en aquel pueblo lo que se dice nadie. Un simple ratero, como en Estepa hay muchos.
Aseguran noticias veraces que entre sus convecinos no goza, por cierto, fama de valiente. Casi unánimemente se le tiene por poco hombre. Parece ser que esto es debido a que en más de una cuestión personal no ha respondido como debiera a las ofensas recibidas. Su valor está, pues, en entredicho. En cambio, son conocidas y condenadas sus crueldades.
Cuesta trabajo creer que un individuo de tan malas prendas, y con tan dudoso porvenir, pueda enamorar a una joven; pero así sucede. Un día se fija con interés en María de las Nieves Caballero y la da palique en su reja. Durante meses, Francisco va todos los días del número diez de la calle de La Alcoba, donde vive, al treinta y dos de la calle de la Dehesa, domicilio de su novia. Muy fuerte debe ser la pasión que les une porque no demoran demasiado su casamiento. La ceremonia tiene efecto el día de Navidad de aquel año de 1.901. Así lo acredita la inscripción que figura en la parroquia de Santa María, de Estepa. Copiada al pie de la letra, dice así:
En la ciudad de Estepa, diócesis y provincia de Sevilla, a veinte y cinco de diciembre de mil novecientos y uno, yo, don José Ramos Mejías, cura propio de esta iglesia parroquial de Santa María de la Asunción. la Mayor y Matriz, desposé y casé por palabras de presente, que hicieron verdadero y legítimo matrimonio a Francisco de Paula José Ríos, de estado soltero, jornalero, de edad de veintitrés años, hijo legítimo de Francisco Ríos Jiménez, difunto, y de Josefa González Cordero, juntamente con María de las Nieves Pilar Caballero, también soltera, de edad de veinte y siete años, que vive en la calle Dehesa, número treinta y dos, hija legítima de Manuel Caballero Fernández y de María del Carmen Páez González. Confesaron y comulgaron, fueron aprobados en doctrina cristiana y amonestados en tres días festivos, según y como lo dispone el Santo Concilio de Trento, en esta Iglesia Parroquial, de cuyas proclamas no resultó impedimento alguno canónico, habiendo precedido el oportuno consejo favorable de sus padres y todos los requisitos necesarios para la validez y legitimación de este Sacramento, siendo testigos a dicho desposorio D. Francisco Juárez de Negrón y D. Manuel García Gómez, todos naturales de esta ciudad.
En fe de lo cual lo firmo fecha ut supra.-José Ramos. (Archivo Parroquial de la Iglesia de Santa María de Estepa. Libro 16, Folio 260, Número 5).
¿Qué puede inducir al matrimonio a María de las Nieves? Son misterios del amor que nadie puede intentar comprender. Las «buenas» prendas de Francisco ya las conoce. Acaso lo hace por temor a quedarse soltera si deja pasar esta ocasión. Tal vez es consciente del paso que da y sueña con regenerarlo. O quizá cierra los ojos y se entrega, casi ciega, sin poder ni querer medir las consecuencias de lo que entre ellos pueda ocurrir después
Y ocurre, naturalmente, lo peor. Francisco sigue hurtando cuanto le viene a las manos y gasta en las tabernas lo que en su casa falta. La Guardia Civil le castiga repetidamente. Sufre breves arrestos. Gracias a una hábil coartada se salva de una condena seria. Los disgustos entre el matrimonio menudean. A veces trascienden con escándalo a la calle. En estas circunstancias les llega el primer hijo. Es una niña. Nace el 15 de octubre de 1.902, en el número dos de la calle del Toril, donde los esposos viven. Es bautizada tres días después en la iglesia de Santa María . Se le pone por nombre el de María del Pilar. Son sus padrinos Manuel Ortiz y Dolores Caballero.
Contra lo que toda familia espera, su presencia no contribuye a una mejor armonía entre los cónyuges. A las constantes discusiones siguen pronto los malos tratos. Francisco apenas para en su casa. Falta con frecuencia días y noches enteros, dedicado a sus raterías.
Una de estas veces llega a primera hora de la tarde, dispuesto a descansar. Su hija, que cuenta diez meses de edad, se muestra inquieta. No deja de llorar, impidiendo a su padre conciliar el sueño. Trata éste de hacerla callar y no lo consigue. Molesto por su insistencia, se levanta furioso y la zarandea. Sólo consigue que arrecie en su llanto. Desesperado, se acerca a la lumbre que arde en el hogar. Mete los dedos en el bolsillo del chaleco y echa en las brasas una moneda de cobre de diez céntimos. Cuando juzga que está bien caliente, la retira con la tenaza. Levanta a continuación las ropitas de la criatura y coloca en la desnuda espalda la moneda candente.
-¡Toma! -dice-, para que llores con motivo. Un hiriente grito acompaña al olor de la carne chamuscada. Francisco se tumba de nuevo en la cama, sin mostrarse conmovido por los lamentos de la niña.
Esto llega a saberse en Estepa y, sin excepción, todas las personas condenan el inhumano proceder de Francisco Ríos.
No obstante, vuelve a repetirlo, tres años después, con su segunda hija, Josefa, que ha nacido el 25 de julio de 1904 (Las dos hermanas aún deben vivir en Estepa. Allí se las conocía por Pilar y Josefa, la de Nieves). El motivo es el mismo. Irritado por el llanto, que no encuentra forma de callar, va aplicándola, poco a poco, en distintas partes de su cuerpecito, la lumbre del cigarro puro que fuma.
¡Qué lejos está el futuro «Pernales» del hondo y tierno amor que siempre mostró «el Vivillo» con sus hijas, el cual le redime de muchas de sus culpas!
María de las Nieves no puede resistir por más tiempo aquel mal vivir y aquel constante sufrimiento. El amor de antaño se ha trocado en desprecio. Y un día, harta de humillaciones, de vergüenzas y de lágrimas, abandona con sus hijas la casa de la calle del Toril. Francisco nada hace por detenerlas. Sin duda le agrada verse libre. La verdad es que ya no vuelve a ocuparse de ellas, encandilado por nuevos amoríos. Ni en sus tiempos de esplendor, cuando es de todos temido y maneja dinero en abundancia, les hace llegar ni una sola peseta. Desde aquel momento Francisco Ríos es uno más de los muchos que en Estepa viven al margen de la ley.
Al dedicarse de lleno al robo, no se le ocurre otra cosa que intentar el secuestro del hijo de un rico propietario de Estepa, cuando el muchacho, que va a caballo hacia su cortijo, recoge a Francisco en el camino y lo hace subir a la grupa. Fracasa, naturalmente. Denunciado, cae una vez más en poder de la Guardia Civil e ingresa en prisión. Inmediatamente es procesado. Le defiende don Antonio Ramón Leonis. Al verse la causa, la audiencia de Sevilla, con gran sorpresa de todos, le absuelve.
Las crueldades para con sus hijas, el mal trato dado a su mujer y el haber roto la costumbre, siempre observada, de respetar a los vecinos de Estepa, le acarrea su antipatía. La mayoría le odian y María de las Nieves, que ha tenido necesidad de ponerse a servir, más que ninguno. Casi todos evitan su trato. Durante algún tiempo vaga por las calles y los campos con otros perdularios como él. Son Eusebio Pérez Borrejo, «el Chato», y un nieto del antaño famoso Juan Caballero, a quien llaman «el Caba-llerito».
Acaba de cumplir veinticinco años. Es un hombre bajo, ancho de espaldas, algo rubio, con pecas. Bajo las cejas despobladas, que se inclinan hacia arriba, sus grandes ojos azules, casi siempre entornados, miran de través, con dura luz. El rostro, totalmente afeitado, es frío e impasible. Tiene la boca amplia y desdeñosa. Sobre la frente le cae, arqueado, un mechón rebelde escapado de su rústico peinado. En la mejilla derecha tiene una cicatriz. Su aspecto general expresa una naturaleza bárbara, unos instintos agresivos. Da la impresión de que ante él hay que estar constantemente prevenido, de que en cualquier momento puede atacar como una fiera.
En Estepa ya hace tiempo que se le conoce por el apodo de «el Pernales». No se sabe de dónde ha podido venirle, ya que ni su familia ni en el pueblo lo ha usado nadie. En la Alameda sí hubo, tiempo atrás, un tabernero a quien llamaron así, como ya hemos dicho en la biografía de «el Bizco de Borge». Pero, dada la diferencia de tiempo entre aquél y Francisco Ríos, no es posible establecer relación alguna. Hay quien sostiene que «Pernales» es lo mismo que pedernales, con la supresión de la d y la contracción de la doble e en un solo sonido. Se supone, por tanto, que con el mote quiso calificarse la dureza de sentimientos del bandido, bien demostrada muchas veces. También pudo tener su origen en alguna particularidad de las extremidades inferiores, aunque esto es menos creíble, dada la escasa estatura (1,50 metros) de Francisco Ríos. Sea como fuere, el caso es que «el Pernales» va a hacer pronto famoso su apodo en todo el ámbito nacional, y por él habrá de correr, durante tres años, entre miedos, sobresaltos y admiraciones.
Ya sueña con igualar, no sólo a su tío, «el Soniche», sino a «el Vizcaya», que es el bandido más respetado y querido de Estepa. Precisamente por aquellos días la Guardia Civil ha truncado su carrera, metiéndole en prisión, con gran disgusto de sus paisanos. Impaciente, busca «el Pernales» a otros jóvenes que, como él, no se asusten de nada y quieran ganar fácilmente dinero. No tarda en hallarlos. Son de tan malísima fama como él. Uno de ellos sobrino de «el Vizcaya». Se llama Antonio López Martín, pero todos le dicen «el Niño de la Gloria». Se trata de un mocito pinturero, muy pagado de su planta, jaque y retador. El otro es Juan Muñoz, a quien se conoce por «el Canuto». Este apodo lo ha heredado de su padre, a quien «el Soniche» mató, el 18 de marzo de 1.900, al final de una francachela que, en unión de otros compinches y del alcalde de Aguadulce, habían celebrado cerca del cortijo de San Agustín.
Los tres están cansados de tantos hurtos menudos, y también de prestar apoyo a quienes con el mismo riesgo se llevan buenos miles de pesetas. Deciden, pues, erigirse en partida. El jefe será «el Pernales». No les es difícil hacerse con armas y caballos. Y como de osadía están sobrados, hechanse al campo. De momento, tratan de probar suerte con un robo vulgar, el cual van a convertir, por su perversidad, en un hecho repugnante e indigno.
Todo sucede en una tarde primaveral del año 1.905. Al punto está de caer el sol cuando los tres maleantes se presentan en un cortijo del término de Cazalla. Descabalgan, atan a la puerta los caballos y entran en la casa, con aire dominador. Sin más, piden de cenar. Los cortijeros, que saben muy bien con quién se las ven, les sirven abundantes provisiones. En alegre conversación, los bandidos van dando cuentas de ellas con apetito. «El Pernales» no deja de mirar descarado a la mujer cada vez que ésta se acerca a la mesa. Con el último trago de vino «El Canuto» reparte puros. Mientras los encienden, Francisco hace aproximarse al cortijero. Con el gesto duro, pronunciando lentamente las palabras, sin apartar los ojos del cigarro, cuyo fuego trata de avivar con fuertes aspiraciones, le conmina amenazador para que le entregue todo el dinero que tenga.
El pobre hombre, atemorizado, obedece. A «El Pernales» le parece insuficiente lo que trae. Mírale con sorna y dice que él sabrá buscarlo donde se encuentre. A continuación, ordena a «el Niño de la Gloria» y a «el Canuto» que amarren fuertemente a aquel testarudo y le pongan a buen recaudo. La mujer piensa que van a matarlo y grita. Una mirada de «el Pernales» la hace enmudecer. El hombre intenta, con quejumbrosa quejas, mover a compasión a los bandidos. Estos ni le escuchan. En un instante se ve maniatado. Seguidamente le conducen a empujones escaleras arriba, hasta el desván, donde le encierran con llave.
Su esposa presencia llorosa el atropello. Mientras «el Canuto» la vigila, los otros dos recorren el cortijo en busca de dinero. Cuando terminan, «el Pernales» se dirige codicioso a la cortijera. Hay en sus ojos azules un ardoroso deseo. La mujer, al mirarle, comprende al punto cuanto se propone. Despavorida, elude sus brazos y corre hacia sus habitaciones. Los malhechores la siguen. Cuando entran la ven de rodillas junto a la cuna de un niño dormido. Atrayéndolo hacia sí, busca protegerlo. Esta tierna actitud no les detiene. «El Pernales» se acerca y solicita cínicamente, con rudas y sucias palabras, sus favores. Ella se niega enérgica. Con gesto de asco, le arroja al rostro unos insultos.
«El Pernales» los recibe como un salivazo. Frunce las cejas y aprieta los labios con ira. Responde a ellos arrojándola violentamente al suelo. Rápido, saca de entre la faja una navaja y la abre. Acto seguido se apodera del niño, que rompe a llorar. Lo suspende con su manaza por la nuca y coloca en su tierno cuello la afilada hoja.
-¡O te entregas o lo degüello!
La mujer, caída como está, queda paralizada por el terror. Brillan sus ojos, llenos de lágrimas. A través de ellas presencia, transida de dolor, la increíble escena.
Consigue al cabo pronunciar unas palabras, implorando piedad. Le salen trémulas, partidas por frecuentes sollozos. Llora con desesperación. Su cuerpo tiembla, sacudido por un ataque nervioso. Impotente, golpea el suelo con los puños. Quiere arrastrarse con trabajo hasta los pies del bandido, pero siente que las fuerzas la abandonan y queda desvanecida.
«El Pernales» suelta a la criatura en la cuna. Mientras la oye indiferente deshacerse en llanto, levanta a la mujer y la deposita en el lecho matrimonial. Con furioso ardor desgarra sus ropas. La presencia de la carne morena le enardece. Y despiadadamente, brutalmente, como una fiera, sacia en el cuerpo indefenso su apetito. «El Canuto» y «el Niño de la Gloria» le imitan después, consumando el vil ultraje.
Así, de esta indigna manera, como ladrones y violadores, inician «el Pernales» y sus compañeros la vida bandolera. Aparte de otras consideraciones, ahí queda este dramático suceso para que algún estudioso de la antropología criminal pueda sacar interesantes consecuencias sobre el efecto afrodisíaco que el delito ejerce, como imagen motriz, excitadora de la sexualidad.
El producto del robo es de doce mil seiscientas pesetas, en billetes y metálico, una escopeta antigua, dos mantas de lana y una arroba de morcillas.
Después de cometido, los tres bandidos abandonan el cortijo. Durante varias horas cabalgan silenciosos en la noche. Se dirigen a Estepa en busca de refugio. Antes de llegar se detienen un momento. Han oído ruido de caballos. De pronto ven entre las sombras las siluetas inconfundibles de los tricornios. La Guardia Civil, que también ha advertido su presencia, les da el alto. «El Pernales» y los suyos vuelven grupas y se alejan al galope. Suenan varios disparos por ambas partes. Finalmente, los bandidos logran huir.
Este es el bautismo de fuego de la naciente partida. De él ha salido herido «El Pernales». Sus compañeros le conducen a un cortijo próximo. «El Niño de la Gloria» va a Estepa en busca de un médico. Es el forense quien viene con él. Bajo amenazas, examina la herida y les dice que no es importante. Después de hacerle una cura regresa al pueblo.
El Pernales
La inactividad de la partida es breve. Sus tres componentes tienen prisa. Parece como si algo les acuciara. Un par de semanas después, y ya «el Pernales» restablecido, llegan hasta los montes de Padiela, pertenecientes al término de Gilena. Sorprenden a los pastores y, amenazándolos de muerte, se llevan unas reses. Después, los dejan maniatados. Otro día asaltan un coche, en el que va el notario de Posadas, a quien despojan de seis mil pesetas.
Al tener conocimiento de estos hechos, y de la vergonzosa afrenta de Cazalla, el teniente de la Guardia Civil, don Antonio Varea Bejarano, redobla su vigilancia. No le es muy fácil su labor. Aquello está infestado de bandidos. En Estepa existen dos clases bien definidas. Los que, como «el Soniche», y ahora «el Pernales», «el Niño de la Gloria» y «el Canuto», se tiran al campo en abierta rebeldía, y los que, como Antonio Páez Borrego, «el Chato»; Antonio Cruz Fernández, «el Chorizo», y muchos más, pues la cuenta es larga, viven en la ciudad dedicados en apariencia al trabajo. Estos asaltan en excursiones nocturnas a casas y caminantes, fuera siempre, naturalmente, del término municipal, para, a cambio del respeto a sus vecinos, tenerles como encubridores de sus delitos. Nunca pueden ser sorprendidos in fraganti, y si se les detiene, todos pueden atestiguar, con múltiples testimonios, que a la hora del robo se encuentran muy lejos del lugar.
«El Pernales», pues, continúa, a lo largo de dos meses, cometiendo numerosas fechorías en compañía de sus secuaces. Más que robar, lo que hace es pedir dinero bajo terribles amenazas. Y como en todo momento lo solicita de quien puede dárselo, el temor a la pérdida de unas caballerías, al destrozo de una cosecha o al incendio de una finca hace a los propietarios transigir.
Tan cómodo procedimiento de obtener fáciles ganancias lo repite muchas veces. Y hasta su muerte será uno de los que con más frecuencia practique. Por eso, cuando cualquier rico labrador recibe la apremiante petición, accede a ella prontamente y de buen grado, sin dar, claro es, cuenta a las autoridades.
Esto es lo que le ocurre a un ricacho de Aguilar un día de principios del año 1.906. «El Pernales» le pide mil pesetas, cantidad que, en aquella época, significaba algo más que el jornal de un obrero durante todo el, año, y no digamos de un simple bracero. Asustados, se reúnen los miembros de la familia, con el fin de acordar lo que deben hacer. Pero antes requieren la presencia de un conocido cacique de la región, suegro del más joven, para que les aconseje. Este se presenta solícito, escucha sus cuitas y, con gran sorpresa de los reunidos, les da el prudente consejo de que más les conviene tener a «el Pernales» como amigo que como enemigo. Su opinión es que, cuanto antes, le entregue la cantidad pedida, y aun la aumente si fuera necesario. Así lo hacen. Monta el miembro más joven de la familia en un carruaje y acude al lugar de la cita. Allí está «el Pernales». Estrecha la mano que éste le tiende y le da el dinero, añadiendo que si precisa mayor cantidad, no tiene más que decirlo.
A «El Pernales» le sorprende tan buena disposición.
–Chico-le dice ladino-. Tú ties poca experiencia y pocos años pa que te se haya ocurrio eso. Alguien te lo habrá soplao, ¿verdá?
El muchacho contesta que no. Y aunque al bandido no deja de agradarle la cosa, rechaza digno el ofrecimiento. Con este golpe de efecto, que es muy comentado, empieza a ganar fama de hombre desinteresado y generoso. El llega a saberlo y ya no descuida en lo futuro este detalle, que le hará contar enseguida con muchas simpatías entre la gente humilde. No está tampoco lejos el tiempo en que «el Pernales» podrá jactarse de ser un recaudador de contribuciones y un asegurador de fincas rústicas, a primas fijas, que varían de quinientas a mil pesetas.
Ya sólo le falta ser tenido también por un vengador, por un justiciero inapelable, y esto lo logra igualmente sin proponérselo.
Una tarde del mes de marzo de 1.906 se reúnen tres conocidos bandidos en el cortijo de Hoyos, de la Roda, para ultimar, sin duda, los detalles de algún próximo robo que piensan efectuar en compañía. Son «el Pernales», su tío «el Soniche» y «el Chorizo», compinche de este último. Se les brinda al punto la seguridad de que estarán tranquilos, a más de cómodo alojamiento, buena comida y excelente vino. Quien tal les ofrece, con las zalamerías de siempre y haciendo mil protestas de amistad, es el cortijero a quien llaman «el Macareno». Se trata de un hombre jactancioso en extremo, que siempre está alardeando de valor, aun cuando a todos les consta que ante nadie lo ha demostrado. Esta vez, a lo que parece, tampoco lo hace.
Lo que sucede durante aquella tarde y la mañana siguiente en el cortijo todavía no ha podido ser esclarecido. Ni ya lo será jamás. Todo son suposiciones, cábalas y conjeturas. La versión oficial de los hechos dice que allí fueron sorprendidos por la Guardia Civil «el Soniche» y «el Chorizo».
Después una corta lucha la fuerza les dio muerte a tiros. Y se añade que un tercer hombre que los acompañaba logró huir.
Pero, a partir del suceso, corrió por aquellos campos la especie de que sus muertes se debieron a una miserable traición. Dice que «el Macareno» había preparado a los tres un arroz a la paella que entre sus sabrosos ingredientes contenía, nada menos, que arsénico y azufre. Consumieronla los huéspedes con agrado y a poco la terrible droga hizo su efecto. Sin poder separarse de la mesa cayeron muertos «el Soniche» y «el Chorizo». Avisada con presteza la Guardia Civil, «el Macareno» les hizo entrega de los cadáveres, en espera de cobrar la recompensa ofrecida.
Tal vez en la comunicación oficial se ocultó todo esto para proteger de una posible venganza al traidor cortijero. El supuesto es bastante verosímil. Y lo hace aún más cierto cuanto se asegura que sucedió más tarde».
«El Pernales», que al acabar la comida había abandonado presuroso el cortijo, con el ansia de acudir a una cita amorosa, sintió momentos después la presencia del veneno. Cayó pesadamente del caballo y, arrastrándose, casi agonizante, consiguió ocultarse en un barranco. Allí dicen que estuvo preso de terribles convulsiones, tras larguísimos días, manteniendo con la muerte una enconada lucha en la que mil veces estuvo a punto de ser vencido. Entre espantosos dolores, sudores de agonía y constantes secreciones pudo al fin eliminar el tóxico. Luego unos campesinos le llevaron a Estepa, donde permaneció maltrecho durante unos días. La vigorosa reacción de su fuerte naturaleza le había salvado. En aquellos momentos de obligada quietud «el Pernales» piensa únicamente en su venganza.
Tan pronto como se siente con fuerzas, da instrucciones a sus compañeros, monta a caballo y se dirige sólo al cortijo de los Hoyos. Es media tarde. El sol, camino de su ocaso, derrama sobre la campiña una luz dorada. Al llegar a la casa, se apea y entra sin avisar. Un gañan, a quien ni siquiera mira, se cruza con él. Pasa a la cocina y, junto a la mesa donde comiera el emponzoñado arroz, ve a «el Macareno». Está remendando afanoso una collera. Al oír pasos, suspende su labor y levanta la vista. Apenas puede creer lo que ve. Allí está, tan sólo a unos pasos, quieto, recio y dominador, «el Pernales». Tiene las facciones ensombrecidas y en sus ojos azules brilla una chispa trágica. El cortijero sabe muy bien a lo que viene. Quiere justificarse con una frase amable, pero no puede. Tiene la boca seca. El bandido avanza hacia él amenazador.
-¡Sal fuera!-le ordena.
Como haga intención de resistirse, lo levanta del asiento. A empujones, a puñetazos y a patadas lo saca del cortijo. Sin cesar de golpearlo va con él hasta un olivar próximo, donde se internan. Cuando juzga que están al abrigo de miradas curiosas, le hace detenerse. De un empellón brutal lo tira contra uno de los árboles. El cuerpo de «el Macareno» choca pesadamente contra el rugoso tronco. Queda grotescamente sentado. Y en el suelo, como está, sin querer darle ocasión de defenderse, ciego de ira, enloquecido, le golpea con todas sus fuerzas. Inútilmente trata aquél de cubrirse con los brazos. Durante un rato, que parece eterno, sólo se escucha el jadeo de «el Pernales» y los ayes de su víctima. Esta, al finalizar la tremenda paliza, no puede moverse. Los dolores se lo impiden. Tiene el rostro tumefacto y ensangrentado. Lanza sobre «el Pernales» una mirada triste y suplicante. El bandido, por toda respuesta, le atenaza con una de sus manazas a la altura del cuello. Aproxima la cara a la suya y, rebosante de odio, le dice:
-¡Ahora, perro traidor, vas a morí a mis manos!
Al cortijero se le quiebra en la garganta un alarido. Sin soltarle, «el Pernales» lo alza de un fuerte impulso y pega su cuerpo inerte al tronco del olivo. Mientras lo sostiene con el hombro, suelta un rollo de cuerda que ha traído colgado a la cintura y comienza a atarlo. Lo hace sañudo, apretando, con el pie puesto contra el árbol, a cada vuelta. «El Macareno», conmocionado, se queja lastimeramente. En un momento queda aprisionado. Las ligaduras se le hunden en la carne. Eleva, como un falso y rústico San Sebastián, sus ojos a lo alto.
«El Pernales» a tomado asiento en el suelo, frente al cortijero. Lo mira con sonrisa de triunfo. Despacio lía un pitillo y lo da fuego con un mixto. Mientras fuma despacio, tiende la vista en torno. El olivar está solitario. Las sombras del ramaje, rotas a trozos por golpes de sol, se han extendido emborronado la tierra. «El Macareno» abre con trabajo sus ojos, hinchados y sanguinolentos. Quiere hablar. De sus labios amoratados salen con trabajo dos palabras:
-¡Ten piedá!
–¿La tuviste tú?– le grita «el Pernales», levantándose.
Se acerca a él, saca un cuchillo, le rasga a tirones las ropas y, lentamente va haciéndole profundos cortes en el pecho, en la cara, y en los brazos. Brota la sangre. «El Macareno» aún encuentra fuerza para gritar. Sin apartar la vista de él, ajeno a su dolor, gozándose en su sufrimiento, «el Pernales» presencia impasible el atroz suplicio. Ha vuelto a sentarse y enciende otro pitillo. De cuando en cuando, abandona el lugar, toma el cuchillo y, acercándose, repite la operación, ahondando más las heridas. «El Macareno» ya no habla. Un débil jadeo agita su pecho. Luego queda inmóvil, desangrándose silenciosa, pausada, desesperadamente … Al poco rato expira.
«El Pernales» zarandea su cabeza. Cuando se convence de que está muerto, guarda el cuchillo y, satisfecho, sale sin prisa del olivar. Vuelve al cortijo, monta en su caballo y se aleja. Cuando sale al camino emprende un alegre trote. El sol, a punto de hundirse en el horizonte, llena el cielo y los campos de sangrientas luces. «El Soniche» y «el Chorizo» ya están vengados.
Así dicen que sucedió. Según parece, un pastor había presenciado desde lejos, mudo de terror, la espantosa escena. Desde entonces, temeroso, siempre que come en algún sitio, «el Pernales» hace participar de su comida a quien le sirve.
Todo esto, que corre rápidamente por los pueblos de boca en boca, empieza a darle una triste celebridad. Como les pasó a todos sus antecesores, junto al miedo que su presencia inspira, crece, primero tímida y luego abiertamente, la admiración popular. También la leyenda comienza, con el suceso narrado, a vestirse sus bellas y atractivas galas. Lo que a continuación ocurre va a contribuir aún mas a ello.
El teniente Varea no descansa ni un momento, en su afán de vérselas con el bandido. Cada vez le sigue más de cerca los pasos. Diversos confidentes, cuyos medios de información desconoce, le van indicando los lugares por donde habrán de retirarse después de cada uno de sus robos. Acude siempre a ellos y una noche está a punto de efectuar la captura. Sucede en un monte próximo al cortijo del Puntal, de Peñarrubia. Se cruzan, por ambas partes, algunos disparos, y cuando cree tener a los malhechores en sus manos, éstos logran escapar, amparados por la oscuridad. Tan precipitada es la huida, que se ven obligados a dejar en poder de los guardias los caballos con sus equipos.
Días después ya no tienen igual suerte. Durante una de las incursiones, entre Estepa y Aguadulce, se encuentran de pronto rodeados por la Guardia Civil. En una estéril tentativa, hacen fuego sobre ella. Sólo consiguen atravesar el tricornio a uno de los guardias. A continuación, no les queda más remedio que entregarse si quieren salvar la vida.
«El Pernales», «el Niño de la Gloria» y «el Canuto» son esposados. Seguidamente, el teniente, con dos parejas, les conduce al depósito municipal de la Campana, donde deberán pasar la noche, en espera de ser entregados, con el nuevo día, al juzgado correspondiente.
Los bandidos son registrados cuidadosamente, así como los bultos que llevan en los caballos. A «el Pernales» se le encuentran únicamente trescientas sesenta y cinco pesetas y unos cortes de tela, procedentes del robo de Cazalla. Al ser preguntado por el resto del dinero, dice que lo ha perdido en el juego. «El Niño de la Gloria» lleva trescientas pesetas, de igual procedencia, y confiesa también que su parte se le ha ido tras los naipes. A «el Canuto» sólo se el ocupan doscientas pesetas, pero después se sabe que, a raíz del asalto al cortijo de Cazalla, había comprado y pagado con su producto una casa en Estepa a nombre de su mujer.
Lo que aquella noche ocurre en la cárcel de La Campana nadie lo ha llegado a saber de cierto. Constituye, como el envenenamiento preparado por «el Macanero» y la venganza que de éste se tomó, uno de los varios misterios que encontramos en la vida de «el Pernales». La verdad es que, pese a las recomendaciones del teniente Varea para que se redoblara la vigilancia de los bandidos, estos consiguen huir. ¿Cómo? Por Estepa corren durante unos días versiones para todos los gustos, que explican, a su manera, lo ocurrido. Unos dicen que manos desconocidas y generosas sobornaron a los guardianes de la prisión, a fin de que facilitaran la fuga. Otros aseguran que ésta debióse a la diligencia y a la industria mostrada por las familias. Aclaran que al llegarles la noticia de que habían sido presos, se adelantaron a la conducción y, haciendo amistad con los carceleros, consiguieron embriagarles llegada la noche y, tras perforar un tabique, dieron por él suelta a los tres caballistas. No faltaron tampoco personas que achacaron la sensacional escapatoria a la poderosa influencia de un conocido cacique, a quien convenía mucho estar a bien con los bandidos.
Sea como fuere, éstos viéronse libres antes de que el alba apuntara y desaparecieron. Según confesó mucho después la señora Josefa, madre de «El Pernales», su hijo estuvo escondido dos meses en el castillo de Arjano. Esto no nos ha sido posible comprobarlo. Pero sí sabemos con certeza que, por aquellos días, Francisco Ríos busca temporal refugio en casa de los padres de un amigo suyo que habitan en El Rubio. Este pueblo forma, con Marinaleda y con Matarredonda, que es una aldea de este último, lo que allí se conoce por «los Santos Lugares». Sobre tal denominación, que sin duda tiene su origen en rivalidades pueblerinas, por el afán de molestarse mutuamente, corre por aquella comarca la siguiente anécdota:
Dicen que hace muchos años los tres celebraban juntos la Semana Santa. Y como no disponían de pasos para formar un lucido desfile, suplían las imágenes por personas. Las elegían, claro es, entre las de mejor conducta, en atención a las sagradas figuras que habían de representar. Para hacer de Jesús buscaron al hombre más honrado de los tres pueblos. Y dicen que un año salieron como siempre por las calles de Marinaleda con el acostumbrado fervor. Iba el intérprete del Redentor sobre andas, con su morada túnica, su corona de espinas y una pesada cruz al hombro. Todo era recogimiento y silencio. Pero al doblar la procesión una esquina aparece frente a ella una pareja de la Guardia Civil. Verla el Nazareno y abandonar de un salto las andas es todo uno. Atemorizado, echa a correr con intención de ponerse a salvo. Pero no puede hacerlo como quisiera. Se lo impide el peso de la cruz, que, para mayor seguridad, le habían atado al hombro. Al fin cae en poder de los civiles. Suspéndese la procesión. Luego se sabe que el pobrecito estaba reclamado por varios juzgados, acusado de tres delitos de hurto y cuatro de robo. Y con todo, había sido elegido como la persona más honrada de los tres pueblos.
Lo que no puede suponer «el Pernales», cuando llega huido a El Rubio, es que allí le está esperando, preparada por el destino, una mujer que va a dejar en su vida profunda huella; que va a poner en él, sincera y cándida, una fe ciega y un cariño sin límites.
La choza donde viven se encuentra en las afueras del pueblo. Tiene unos toscos muros de piedra sin trabar, blancos de cal, y la cubre un tejado de sucia paja. Junto a la puerta abre sus ramas una frondosa higuera. El matrimonio, que ha visto consumirse dentro una buena parte de sus vidas, trabaja en el campo. El marido se llama Juan Fernández Maraver. Es un hombre como de sesenta años, alto fornido, de aspecto apacible y bonachón. De joven fue soldado en el regimiento de lanceros de Villaviciosa y tomó parte en la batalla de Alcolea, que dio al traste con el trono de Isabel II. Según suele contar, «llovían en ella más balas que chinas hay en el mar». Su mujer es Juana del Pino, de más años que él. Tiene el rostro negruzco y arrugado, la mirada dulce y las manos descarnadas e inquietas.
Sus dos hijos, ya casados, han formado hogar en el mismo pueblo. Y, al igual que les sucede a ellos, son todos bien vistos porque siempre han observado una intachable conducta. Con los padres vive, alegrándoles la vejez, su única hija, Concha, Conchuela, como a él gusta llamarla.
Mujer de Pernales
Es una linda mocita, de poco más de veinte años; alta, esbelta, de correctas facciones, pelo negro y labios encendidos. No es, como pudiera pensarse por el medio en que vive, una muchacha rústica e ignorante. Se despega de aquel lugar. Tiene un aire de natural distinción sabe leer y escribir y hace con primor bordados y labores finas. Es soñadora y apasionada. El padre, cuando alguien alaba sus buenas prendas, dice siempre : «es como toas: trabajadora, modosita y mu desente». ¿Cómo pudo el azar colocar a tan hermosa criatura en las zafias manos de un criminal, para que la desgraciara y envileciera?
Huelga decir que, tan pronto como la ve, «el Pernales» se prenda de ella. Con todo, es tan sólo uno más de los que se rinden hechizados a su encanto. Pero Conchilla desdeña a los gañanes que rivalizan entre sí por una de sus sonrisas. Este que ahora llega a su casa, perseguido trayendo aromas de recia montaracia y brillos de leyenda, por fuerza ha de impresionarla más que ninguno. Deslumbrada, lo ve en todo momento idealizado. Y aún a su pesar siéntese atraída hacia él. Lo compara, sin duda, con un héroe de novelas por entregas. Y es que por aquellos días quiere la casualidad que lea febrilmente el folletín de Florencio Luis Parreño «Jaime Alfonso, el Barbudo», el cual la tiene transportada a un mundo lejano y fascinador, lleno de inesperadas aventuras, de amores intensos, de generosidades y de valentía. Es lógico, pues, suponer que Conchilla encuentre, personificadas en «el Pernales», todas sus fantasías de mocita novelera. Menudean, a lo que parece, las conversaciones a solas, de noche, en la puerta de la casa. Y el silencio, la oscuridad, el sentirse juntos y las palabras quedamente susurradas, que penetran cálidas, van encendiendo sus amores. Todo contribuye a rendir el ánimo, ya propicio, de la joven. Y queda para siempre esclava de «el Pernales».
Tan en secreto llevan su idilio que nadie en la casa lo advierte. De momento, nada pasa entre ellos; pero no tardarán mucho en romper con todo lo que se oponga a su cariño, hasta verse arrastrados por un trágico vendaval hacia un final irremediable.
El bandido sólo ha permanecido en El Rubio ocho a diez días. En ellos se ha ganado por entero el corazón de Concha Fernández Pino. Ya no se acuerda para nada de su mujer y de sus hijas, ni de su amante María, «la Negra», a quien inmortalizara el escultor Julio Antonio, ni de esta o aquella soltera o casada que le han venido concediendo generosas sus favores en pueblos y en cortijos, poniéndole más de una vez en apurados trances. Únicamente piensa en volver a ver a Conchilla y en encontrarse de nuevo a caballo con sus compañeros. Tan pronto como pasa aviso a «el Niño de la Gloria» y a «el Canuto», éstos se reúnen con él.
No vienen solos. Traen a un hombre como de cuarenta años, mal encarado, de aspecto repulsivo, que desea formar parte de la partida. Se llama Antonio Sánchez y por el apodo «el Reverte».
Sencillamente, con toda naturalidad, y sin dar a la cosa mayor importancia, se ofrece a «el Pernales» para una sola misión: servirles unas veces de cebo y otras de resguardo. Si transitan por sitios peligrosos, él irá abriendo marcha y será a quien primero ataquen. Si, por el contrario, se ven precisados a escapar, se quedará el último para cubrir la retirada de los demás, entreteniendo a los civiles. Así, él será, si llega el caso, quien reciba los primeros disparos y también los últimos. A «el Pernales» le cuesta trabajo creer que en un cuerpo tan mal fachado pueda albergarse una bravura tan grande. Lo acepta y, en lo sucesivo, no habrá de arrepentirse de haberlo hecho, pues «el Reverte» le demuestra que no alardeaba en vano.
En su primera salida no les acompaña la fortuna. Entre Los Ojuelos y Marchena alguien les ve pasar a caballo y armados. No duda que pueda ser la cuadrilla de «el Pernales» y da aviso telegráfico a La Roda. Acuden fuerzas de esta localidad y se apostan en las inmediaciones del pozo, que llaman de Meniches, por donde los bandidos, según la ruta que llevan, han de pasar. Al verles venir, para dar de beber a sus caballos, les gritan:
-¡Alto a la Guardia Civil!
Vuelven aquéllos grupas velozmente y, sin cesar de disparar, emprenden la huida. «El Reverte» cumple como prometiera. Con extraordinario arrojo, resguardándose entre los olivos, contiene a los civiles. Luego se une a sus compañeros.
Días después solicitan, con amenazas, de un rico propietario del término de Estepa que deposite varios miles de pesetas en cierto lugar de una loma inmediata al cortijo de su propiedad. Avisa aquél a los guardias y éstos montan la correspondiente vigilancia para detener a quien se acerque; pero «el Pernales», advertido de la denuncia, no se presenta. Días más tarde le roban, asaltando la casa, más de lo que solicitaban.
Poco después dirigen la consabida petición de dinero a Don Pedro Aceña, arrendatario del cortijo de Calonge, situado en el término de Palma del Rió. A la noche siguiente se presentan allí «el Pernales» y «el Niño de la Gloria» para recoger la suma solicitada. Al sentirles llegar, el hombre, presa de un miedo insuperable, se encierra en su cuarto con un criado. Antes advierte a los demás. Cuando los bandidos pregunten por él han de decir que no se encuentra en la casa. Durante largo tiempo siente sus voces amenazadoras en la cocina. Temiendo que en cualquier momento puedan asaltar la habitación, decide arrojarse por la ventana a un muladar que existe al pie. Cae el hombre tan malamente que se fractura una pierna. Aguanta el dolor y allí permanece, hundido hasta la cabeza, en el blando y maloliente montón toda la noche. Al rayar el alba los bandidos se marchan, después de haber cenado abundantemente. Y es entonces cuando el infeliz labrador puede abandonar su voluntaria cárcel de estiércol.
El diario contacto con gañanes, pastores y gente humilde, víctimas de injusticias permanentes, en todos los cuales alienta escondido un fuerte espíritu de rebeldía, hace sentir a «el Pernales», más cerca que nunca, la miseria que sufrió intensamente en su niñez. A veces, estas pobres gentes le piden un socorro, que no se atreve a negarles, y ellos a cambio le prometen complicidad y silencio. Ven en él un aliado contra los ricos, un amparador de sus derechos.
Alguien, en algún café, o en el campo, o en quién sabe dónde, le ha llenado la cabeza de ideas anarquistas, convenciéndole de que los ahora condenados al hambre y a la esclavitud han de rebelarse un día, sembrando por los campos andaluces la ansiada justicia social de que tan necesitados se encuentran. Y alaban sus robos y las agallas que demuestra para humillar a los poderosos. Está haciendo lo que otros continuarán después; lo que hace años inició «La Mano Negra».
La zafiedad de «el Pernales» acepta, atropelladamente, estas doctrinas y las digiere mal. A su modo, animado por instintos primitivos, trata de ponerlas en práctica. Quizás se cree un redentor de los hombres de la gleba. Les ayuda en sus necesidades, pero también les hace saber que si en algún momento le traicionan recibirán un tremendo escarmiento. Odia a los ricos, pero cuando les pide, refrena sus modales y en ocasiones lo hace hasta con estudiada cortesía. Procura, cuando roba, no aparecer antipático. Y esto lo observará hasta su fin.
Sus halagos a braceros, pastores y gañanes son constantes. Sabe que de ellos depende en buena parte su seguridad. Esta nueva conducta va a ser el fundamento y origen de su fama. la razón de su gloria popular. Lo que «el Pernales» no llega a tener nunca es talento para levar a cabo robos importantes. Estos los realiza generalmente al azar, sin el estudiado plan que siempre ha precedido a los de «el Vivillo».
Joaquín Amargo Gómez, Vivilla
Ello le obliga a menudearlos, cosa que jamás les sucedió a los bandidos de antaño. De ahí que la prensa tenga necesidad de ocuparse con mucha frecuencia de él. Y esta machacona repetición de su nombre es el principal motivo de su celebridad.
«El Pernales» conoce el terreno en que se mueve y es muy difícil que en él puedan sorprenderle. Es, por otra parte, un consumado jinete. Sabe tratar a los caballos. Tiene siempre tan bien domesticado al que monta, ya sea su predilecto «Relámpago» u otro, que aún hallándose alejado de él por alguna distancia, acude siempre a su lado guiado por el sonido, tan pronto le llama con un silbido especial. Si sus perseguidores le dan tiempo a ganar cualquier extenso olivar, de los que allí tanto abundan, ya no les será posible alcanzarle. Con maestría sorprendente galopa veloz por entre los árboles, cambiando constantemente de calle en rápidos giros. Es así como se burla de las balas.
Cuando se ve obligado a abandonar la llanura y alcanza algún punto elevado, explora frecuentemente el terreno que se extiende a sus pies con un catalejo del que nunca se separa.
En sus constantes marchas, lo mismo camina de noche que con la fuerza del calor. Tiene una resistencia increíble. Si se ve precisado a dormir en el campo ata el caballo a un olivo y él se acuesta junto a otro, a dos o tres kilómetros de distancia. Merced a esta táctica la Guardia Civil le ha quitado varios animales, pero él ha conseguido escapar. Además, es hábil. Sabe imprimir al grupo una movilidad extraordinaria. Cuando se les cree en un punto aparecen en otro. Huelga decir que tienen entrada franca en cuantos cortijos se presentan. Les dan de comer lo que piden y cuidan y echan pienso a sus caballos. No hay cortijero capaz de denunciar a «el Pernales» si lo tiene en casa. Cuanto más, y para que no parecer sospechoso de complicidad, da el aviso a las pocas horas des haberse marchado. Suelen decir que estiman más su pellejo que los bienes del amo.
Esto queda demostrado una mañana, en el cortijo de don Rafael Moreno, próximo a Aguilar. Varias yuntas están arando unas tierras cuando pasan entre ellas, desafiantes, cuatro jinetes. Como siempre, va en cabeza «el Reverte». Le siguen «el Niño de la Gloria» y «el Canuto» y «el Pernales». Pregunta éste por el aperador y un hombre que se adelanta hacia él.
–Sabes quién soy, ¿verdá?-le dice. Como el otro responde con un movimiento afirmativo de cabeza, añade: –Agarra ahora mesmo er portante y di a don Rafaé quel «Pernale» le pie mir pesetas. Y mucho cuidaito con avisá a los seviles. Si te vas de la lengua echo patas arriba a toos esos mulos y a ti te rajo la tripa. ¡Andando!
El aparador, sin replicar, marcha a casa de su amo. No tarda mucho, porque Aguilar está cerca. Cuando vuelve, trae en el bolsillo unos billetes que entrega al bandido. Son las mil pesetas solicitadas. Tómalas éste satisfecho y obliga al hombre a que convide a vino a todos. Después de beber unas copas con los gañanes, los bandidos se alejan tranquilamente.
Cuando lo ocurrido llega a oídos de la Guardia Civil, y se presenta en el cortijo, ya es tarde para seguirles la pista. Han de contentarse con llevarse al aperador por suponerle cómplice del despojo. Le tienen en prisión tres días. A las preguntas que le hacen responde, invariablemente, que es padre de familia y ha de atender, ante todo, a la conservación de su vida. Y tiene por seguro que de negarse, «el Pernales» habría cumplido su amenaza. Al cabo, y después de oídas las declaraciones de los gañanes, le sueltan, por no resultar cargo contra él.
Desde luego, las venganzas del bandido son de temer. Por aquellos días uno de los trabajadores de un cortijo cercano a Ecija, que se las da de hombre entero y a quien nada ni nadie pone miedo, tiene la mala ocurrencia de querer demostrarlo, denunciando la presencia de «el Pernales» por aquellos contornos. Acude la Guardia Civil y no dan con el, naturalmente. Al día siguiente ya tiene el bandido conocimiento de lo ocurrido. Y como en el caso de «el Macareno», después de averiguar quién ha sido el delator, se presenta solo, a caballo, en el lugar donde se encuentra labrando la tierra, con diez o doce compañeros más. Descabalga y le llama por su nombre. Acude aquél, sin reconocerle. Al descubrírsele «el Pernales», se echa atrás con intención de defenderse. No le da tiempo. Ante las miradas asombradas de todos, lánzase sobre él y comienza a descargarle, con puños y pies, en el rostro y en el cuerpo, una lluvia de golpes. Cae a tierra el gañán y allí recibe, en cortos instantes, el más terrible de los castigos. Nada puede hacer por evitarlo. Sus compañeros, temerosos y cobardes, presencian impasibles la escena. Y ninguno tiene los suficientes arrestos para salir en su defensa.
Ello le obliga a menudearlos, cosa que jamás les sucedió a los bandidos de antaño. De ahí que la prensa tenga necesidad de ocuparse con mucha frecuencia de él. Y esta machacona repetición de su nombre es el principal motivo de su celebridad.
«El Pernales» conoce el terreno en que se mueve y es muy difícil que en él puedan sorprenderle. Es, por otra parte, un consumado jinete. Sabe tratar a los caballos. Tiene siempre tan bien domesticado al que monta, ya sea su predilecto «Relámpago» u otro, que aún hallándose alejado de él por alguna distancia, acude siempre a su lado guiado por el sonido, tan pronto le llama con un silbido especial. Si sus perseguidores le dan tiempo a ganar cualquier extenso olivar, de los que allí tanto abundan, ya no les será posible alcanzarle. Con maestría sorprendente galopa veloz por entre los árboles, cambiando constantemente de calle en rápidos giros. Es así como se burla de las balas.
Cuando se ve obligado a abandonar la llanura y alcanza algún punto elevado, explora frecuentemente el terreno que se extiende a sus pies con un catalejo del que nunca se separa.
En sus constantes marchas, lo mismo camina de noche que con la fuerza del calor. Tiene una resistencia increíble. Si se ve precisado a dormir en el campo ata el caballo a un olivo y él se acuesta junto a otro, a dos o tres kilómetros de distancia. Merced a esta táctica la Guardia Civil le ha quitado varios animales, pero él ha conseguido escapar. Además, es hábil. Sabe imprimir al grupo una movilidad extraordinaria. Cuando se les cree en un punto aparecen en otro. Huelga decir que tienen entrada franca en cuantos cortijos se presentan. Les dan de comer lo que piden y cuidan y echan pienso a sus caballos. No hay cortijero capaz de denunciar a «el Pernales» si lo tiene en casa. Cuanto más, y para que no parecer sospechoso de complicidad, da el aviso a las pocas horas des haberse marchado. Suelen decir que estiman más su pellejo que los bienes del amo.
Esto queda demostrado una mañana, en el cortijo de don Rafael Moreno, próximo a Aguilar. Varias yuntas están arando unas tierras cuando pasan entre ellas, desafiantes, cuatro jinetes. Como siempre, va en cabeza «el Reverte». Le siguen «el Niño de la Gloria» y «el Canuto» y «el Pernales». Pregunta éste por el aperador y un hombre que se adelanta hacia él.
–Sabes quién soy, ¿verdá?-le dice. Como el otro responde con un movimiento afirmativo de cabeza, añade: –Agarra ahora mesmo er portante y di a don Rafaé quel «Pernale» le pie mir pesetas. Y mucho cuidaito con avisá a los seviles. Si te vas de la lengua echo patas arriba a toos esos mulos y a ti te rajo la tripa. ¡Andando!
El aparador, sin replicar, marcha a casa de su amo. No tarda mucho, porque Aguilar está cerca. Cuando vuelve, trae en el bolsillo unos billetes que entrega al bandido. Son las mil pesetas solicitadas. Tómalas éste satisfecho y obliga al hombre a que convide a vino a todos. Después de beber unas copas con los gañanes, los bandidos se alejan tranquilamente.
Cuando lo ocurrido llega a oídos de la Guardia Civil, y se presenta en el cortijo, ya es tarde para seguirles la pista. Han de contentarse con llevarse al aperador por suponerle cómplice del despojo. Le tienen en prisión tres días. A las preguntas que le hacen responde, invariablemente, que es padre de familia y ha de atender, ante todo, a la conservación de su vida. Y tiene por seguro que de negarse, «el Pernales» habría cumplido su amenaza. Al cabo, y después de oídas las declaraciones de los gañanes, le sueltan, por no resultar cargo contra él.
Desde luego, las venganzas del bandido son de temer. Por aquellos días uno de los trabajadores de un cortijo cercano a Ecija, que se las da de hombre entero y a quien nada ni nadie pone miedo, tiene la mala ocurrencia de querer demostrarlo, denunciando la presencia de «el Pernales» por aquellos contornos. Acude la Guardia Civil y no dan con el, naturalmente. Al día siguiente ya tiene el bandido conocimiento de lo ocurrido. Y como en el caso de «el Macareno», después de averiguar quién ha sido el delator, se presenta solo, a caballo, en el lugar donde se encuentra labrando la tierra, con diez o doce compañeros más. Descabalga y le llama por su nombre. Acude aquél, sin reconocerle. Al descubrírsele «el Pernales», se echa atrás con intención de defenderse. No le da tiempo. Ante las miradas asombradas de todos, lánzase sobre él y comienza a descargarle, con puños y pies, en el rostro y en el cuerpo, una lluvia de golpes. Cae a tierra el gañán y allí recibe, en cortos instantes, el más terrible de los castigos. Nada puede hacer por evitarlo. Sus compañeros, temerosos y cobardes, presencian impasibles la escena. Y ninguno tiene los suficientes arrestos para salir en su defensa.
Con todo lo dicho, la fama de «el Pernales» corre y se extiende por la comarca entera, salta al resto de Andalucía y llega a Madrid y a otras ciudades. Pocos ignoran allí su nombre. La presencia constante de la partida en caminos, pueblos y cortijos, dejando un reguero de delitos, comienza a preocupar a las autoridades. Ante las innumerables denuncias por tantas fechorías impunes, se ven en la necesidad de enviar nuevas fuerzas contra él. El gobernador de Córdoba, señor Cano y Cueto, recibe del ministro de la Gobernación, conde de Romanones, constantes apremios para que vea acabar, cuanto antes, con el creciente imperio del estepeño. Sus esfuerzos son vanos. Hace un viaje por los lugares donde los bandidos se mueven y, a los pocos días, tiene que volverse a Córdoba, corrido y en ridículo. De su estancia sólo queda el recuerdo de la petición de mil pesetas, que «el Pernales» en persona le hace, deteniendo un momento su coche a las puertas de Lucena. No espera, sin embargo, a que se las entregue. Le basta con haber demostrado al señor gobernador que por aquellas tierras manda mucho más que él.
Puede moverse con tanta libertad, y hacer alarde de tantas arrogancias, porque el amparo que recibe, no sólo de las gentes del campo, sino del vecindario de los pueblos, es cada día mayor. Sólo roba a quienes les sobra el dinero. Los humildes están, por ello, de su parte. Hacen en todo momento causa común con él. Puede decirse que éste es el único medio que tienen para protestar por la pasividad del Gobierno en la resolución del problema del hambre. Consideran, pues, al bandido como el arma vengadora de sus agravios. El diputado demócrata señor Sánchez Jiménez llega a decir que el bandolerismo no es más que la lucha enconada entre el bracero y el propietario. No se extinguirá, por tanto, matando a «el Pernales», sino remediando la crisis del trabajo en Andalucía. Así debe entenderlo también el bandido, porque no pierde ocasión de acentuar el carácter social de sus actividades.
Un día que va acompañado de «el Niño de la Gloria», se encuentra con una cuadrilla de segadores cerca de Herrera. Se da a conocer a ellos y, ofreciéndoles cigarros y dinero, se reúnen en buena compañía a la sombra de un árbol. Hablan del duro trabajo que están realizando y «el Pernales» les dice, con su tosca expresión, que mientras ellos están allí, tostándose bajo un sol de fuego para ganar un triste jornal, los propietarios se estarán divirtiendo en los círculos y casinos, tomando champán helado y jugándose, en un momento, lo que todos juntos no llegarán a ganar en su vida. Aquellos hombres, quemados y sudorosos, asienten convencidos a sus palabras. Poco después «el Pernales» y «el Niño de la Gloria» se despiden con muestras de simpatía. Los segadores, en medio del camino, los ven marchar silenciosos y admirados.
Poco después se les acerca una pareja de la Guardia Civil y les pregunta si han pasado por allí los bandidos.
-Sí- contesta uno de ellos deteniendo el trabajo de la hoz.
¿Hacia dónde fueron?
-Camino de Estepa- responde. Luego torna afanoso a su labor.
Con indicaciones así nunca llegarán a encontrarlos. «El Pernales» y sus compañeros habían tomado la dirección de Aguilar, que se encuentra en sentido contrario.
Francisco Ríos, que está a punto de eclipsar la fama de sus paisanos «el Vivillo» y «el Vizcaya», no goza, sin embargo, del prestigio y de la seguridad que éstos tienen en Estepa. Allí pocos le quieren, aunque no le falten valedores. Su madre, su esposa y sus dos hijas viven en el mayor de los aislamientos, y también en la mayor de las miserias, sin que nadie tienda hacia ellas una mano caritativa.
-Si vieran por aquí a mi hijo- llega a decir la señora Josefa-, serían capaces de matarlo.
Quizá fuera verdad. Y es que, en más de una ocasión, ha hecho víctima de sus robos a algunos de sus paisanos, y éstos no se lo han perdonado jamás. A «el Vivillo» tampoco le cae bien. Cuando le hablan de él, comenta despectivo:
«¡Bah! Es un bandido tonto.»
Pero él sigue, a despecho de estas antipatías, ganando adeptos. Lo que en Estepa le regatean se lo conceden con largueza en otros muchos sitios. Ahora vive casi exclusivamente de pedir dinero a los grandes terratenientes y capitalistas. Y lleva su llamémosla honradez hasta el extremo de no admitir cantidades superiores a la que solicita. Luego distribuye parte de ellas entre las gentes humildes. No hay duda de que esto lo hace de forma estudiada, porque mientras socorre a personas que ni siquiera conoce, la señora Josefa, su madre, tiene que seguir trabajando a sus cincuenta y cinco años. No recibe para su sostenimiento ni un solo céntimo del ya famoso bandido. El prefiere repartirlo aquí y allá o jugárselo al giley en interminables partidas nocturnas. De su mujer y sus hijos tampoco se acuerda para nada. Todo esto es totalmente cierto. En los numerosos registros que la Guardia Civil efectúa en ambas casas nada encuentra de valor.
A «el Pernales» no le basta que muchos sientan admiración por él, ni que aprueben y alienten sus fechorías. Cree necesario también gallear, pisar fuerte para inspirar respeto, y de cuando en cuando hace alguna fanfarronada. Contrariamente a la fama de cobarde que le adjudican sus paisanos, demuestra, en más de una ocasión, que es hombre de arrestos.
Valga como ejemplo lo que le sucede cierto día del mes de abril de 1.906, en el cortijo del Palmerete, situado en las proximidades de Marchena. Ha comido en él con todo sosiego, y cuando se dispone a salir se encuentra cercado por dos parejas de civiles. Dande el alto y él les contesta con duros insultos. Recurren entonces aquellos a las armas y «el Pernales» les responde de igual forma. Durante un rato menudean los disparos. En un alarde de audacia sale Francisco Ríos, a gran velocidad, por una puerta accesoria. Corre como un galgo, zigzagueando ágil, para sortear las balas que llueven sobre él. Ninguna le alcanza. Llega donde los olivos empiezan a espesarse y desaparece.
A los pocos días entra en sospecha de que aquella sorpresa ha sido, tal vez, debida a la delación de un vecino de Marchena, apellidado Ternero, que en más de una ocasión ha condenado públicamente sus actos. Como sabe que es el propietario del casino, cruza con toda tranquilidad la población y se presenta allí en busca. Cuando entra, el salón hierve de conversaciones. El humo de los cigarros tiende movibles velos sobre las cabezas. De momento, nadie repara en él. Luego, alguien le reconoce y poco a poco, en voz baja, va corriendo su nombre de mesa en mesa. Decrece el rumor de las voces. Unos y otros, aparentando indiferencia, le miran de reojo, atentos a sus movimientos. «El Pernales» advierte la expectación que su presencia causa y no se da por enterado. Despacio, se acerca al mostrador. Pregunta por el hombre a quien desea ver y, como le digan que no se encuentra allí, decide esperarlo. Pide café. El camarero, sin disimular su miedo, sírvele diligente. Lo toma con lentitud y después enciende un cigarro. Así deja pasar unos minutos. La inquietud entre los parroquianos aumenta. Sólo el temor y la curiosidad evitan una desbandada general. Vista la tardanza del dueño, el bandido arroja la colilla al suelo, paga y dice con la mayor naturalidad al mozo que le ha servido:
-Dile a Ternero que «el Pernale» ha venío a buscarle pa matarlo.
Vuelve la espalda a la concurrencia y, seguido por cien ojos asombrados, cruza la puerta y gana la calle. Nadie ha rechistado. Ninguno se ha movido. Todos se han quedado clavados en su sitio, sin hacer nada por detenerle.
Este rasgo de valentía le gana mil admiraciones al ser narrado hiperbólicamente por quienes lo presenciaron. Y cuando todos se hacen lenguas de tanta temeridad y majeza, alguien intenta echar un jarro de agua fría sobre los cálidos entusiasmos que suscita. Parece ser que la cosa no tuvo tanto mérito. Se dice que «el Pernales» no hizo aquella tarde sino representar una bien montada comedia, porque sabía de antemano que Ternero había estado todo el día en Utrera para unos asuntos de su negocio. Pero esto muy pocos llegaron a creerlo. La leyenda empezaba a envolver a Francisco Ríos y, como sucedió a todos sus antecesores, iba a tener más fuerza y más verdad que la propia realidad.
En medio de sus andanzas y sus peligros, «el Pernales» no deja de tener siempre presente la grata imagen de Conchilla, la de El Rubio. El recuerdo de sus encantos le llena muchas veces el pensamiento. Siente imperioso el deseo de tenerla entre sus brazos. Por eso, siempre que corretea por aquellos lugares se acerca a verla. La mocita le recibe cada vez más rendida y enamorada. Ni uno ni otro miran de recatarse, como antes. Parece no importarles que los demás lo sepan. El bandido se presenta en el pueblo cuando le place y, ante las miradas de todos, corteja abiertamente a la joven. Algunos llegan a verlos de noche, muy juntos, a la puerta de la casa, acariciándose bajo la sombra protectora de la higuera. La noticia corre por el pueblo como el fuego. En todas partes es comentada con escándalo y sorpresa. Lo ven, y apenas pueden creerlo. A los mayores les parece vergonzoso e indecente que un caballista, casado y con hijos, perseguido a muerte por los civiles, requiera de amores a una mocita como Conchilla, y, mucho más, que ésta le corresponda. Uno de los vecinos, más indignado e indiscreto que los demás, llega a afear a la muchacha su conducta. Esta, llorosa, no deja de contárselo a «el Pernales» en la primera entrevista.
Noches después, aquél está sentado tomando el fresco a la puerta de su casa. De pronto siente en el rostro un tremendo puñetazo, que lo deja sangrando por la boca y nariz. Antes de que pueda tener conciencia de tan inopinada agresión, otro, aún más fuerte, le derriba de la silla al suelo. Se levanta rápido, agarra ésta y la levanta en el aire para responder a quien le ataca. No llega a descargar el golpe. Ve, próxima a su cara, la de «el Pernales». Sus ojos le taladran amenazadores. En un segundo tiene, apretándole el pecho, el cañón de una pistola.
-¡Si te meneas, disparo! «Esto esto es pa que no te metas ande no te llaman. Y otra ves no voy a conformarme con tan poco.»
Sepárase de él dándole un empujón y se aleja calle adelante en busca de Conchilla. Conocido el hecho, a nadie se le vuelve a ocurrir hacer comentarios sobre aquel noviazgo. Si los padres y los hermanos de Conchilla lo aceptan, no van a ser ellos quien se opongan, velando por la moralidad del pueblo. Y callan.
Alternando con breves escapadas a El Rubio, «el Pernales» continúa sus fechorías en aquel territorio. Su nombre suena casi a diario en todos los sitios, aireado por la fama. Menudean sus robos y sus peticiones de dinero. A una señora viuda, vecina de Rute, le pide un día quinientas pesetas. Ella accede y por un criado le manda mil, con el encargo de que no la vuelva a molestar en el término de un año. Al entregárselas, el bandido toma sólo la mitad y advierte al enviado:
-Di a tu señora quel «Pernale» sólo asmite er dinero que píe.Lleleva esas quinientas pesetas y le dises que está pagá hasta el año que viene.
De la serenidad que el bandido ha llegado a adquirir, y a la que debe haber salido con bien de algún mal trance, da fe el siguiente sucedido:
Yendo una tarde de Estepa a Casariche a lomos de «Relámpago» y solo, entabla conversación con otro jinete que camina en igual dirección. Emparejados, charlan durante un rato. Aquél se da cuenta inmediatamente de quién tiene al lado y juzga, como más prudente, hacer que no lo conoce. Mientras hablan, «el Pernales» fija su atención en la magnífica carabina que el viajero lleva colgada del arzón. Le agrada y decide hacerla suya. Con amables palabras pídele que se la cambie por la que él lleva, abonándole la cantidad que ambos estimen justa por la diferencia. Fijan ésta, y «el Pernales», después de entregar el dinero, toma el arma. No ha hecho más que poner la vista en ella cuando ve aparecer, por el recodo que tienen enfrente, a una pareja de la Guardia Civil. Vienen cada uno por un lado de la carretera, con los fusiles colgados del hombro. Dentro de unos momentos se cruzarán. «El Pernales» dice en voz baja a su acompañante que siga. El irá unos pasos detrás, como si fuera su criado. Si se para o hace algo para prevenir a los civiles, disparará sobre él a quemarropa.
Cuando los guardias llegan a su altura, saludan. El viajero y «el Pernales» les contestan con un amable «buenas tardes». No pasa nada más. La Guardia Civil sigue su camino, bien ajena a que ha tenido al temible bandido en la punta de los dedos. Este, al avistar las primeras casas de Casariche, se separa de su ocasional compañero de viaje, deseándole llegue con bien a su destino. Luego se aleja al trote vivo de «Relámpago». Con ilusión infantil su mano derecha acaricia, más de una vez, la bruñida culata de la carabina adquirida de tan curiosa manera y en tan críticas circunstancias.
La constante repetición de robos y asaltos, no sólo por parte de «el Pernales» y su cuadrilla, sino por otros ladrones de menor cuantía, hace que lleguen a los gobernadores de las provincias muchas protestas de hacendados, propietarios y comerciantes. Piden, sencillamente, que se ejerza mayor vigilancia, pues resulta arriesgado efectuar el más corto viaje. Los bandidos dominan por entero la comarca. Algunos hacen llegar su voz hasta el Gobierno. La prensa les secunda, y bien pronto se levanta una campaña pidiendo a los poderes públicos que pongan en juego cuantos medios sean necesarios para acabar de una vez con el azote del bandolerismo en Andalucía. «España Nueva», de Madrid, y «El Liberal», de Sevilla, publican día tras día sensacionales informaciones. En ellas censuran al Gobierno su pasividad, y a las autoridades provinciales, su negligencia. Llegan hasta a acusar de complicidad a varios alcaldes, jueces y policías, cuyos nombres dan.
Estas revelaciones originan un gran escándalo. El conde de Romanones, que acaba de ocupar el Ministerio de Gracia y Justicia en el Gabinete presidido por don José López Domínguez, quiere saber lo que hay de verdad en lo denunciado. Después de consultar con su compañero, el ministro de la Gobernación, don Bernabé Dávila, decide enviar a Estepa al magistrado del Tribunal Supremo, don Víctor Cobián. Su misión será la de examinar los hechos y anotar cuanto allí observe, para informar después al Gobierno. De todo esto, con sus antecedentes y posteriores resultados, hablamos ampliamente en la biografía de «el Vivillo». No obstante, hemos de repetir aquí que la presencia de tan prestigiosa personalidad jurídica en el principal foco del bandolerismo no impresiona lo más mínimo a los malhechores. Es muy cierto que, por lo menos en dos ocasiones, éste, sin sospechar nada, los tiene a su lado cuando con más ardor los busca.
Cuenta don Rodrigo Soriano que una noche el magistrado está tomando el fresco a la puerta de la fonda donde en Estepa se hospeda. Frente a él, en medio de la calle, un individuo, al parecer de alegre condición, se pone a reír y a brincar jugando con unos niños. Contempla aquél sonriente la escena unos momentos, y al cabo de ellos el hombre desaparece en unión de la chiquillería. Es nada menos que «el Pernales». Y allí ha estado, vivito y coleando. Alguien, servicial, se lo advierte a don Víctor, y cuando éste echa tras él a unos guardias próximos, el bandido está ya lejos.
Según el comandante Casero, otra calurosa noche de aquél mes de agosto de 1.906 formase en la principal calle de Estepa, y en su sitio más concurrido, una animada tertulia ante la casa del oficial de la Guardia Civil, señor Garduño. La componen, además de éste, don Víctor Cobián, el coronel jefe del Tercio, su capitán ayudante, el juez de instrucción, el registrador de la propiedad y el abogado sevillano señor Filpo. La conversación versa, naturalmente, sobre el bandolerismo en general y sobre «el Pernales» en particular.
A la derecha del grupo y frente a la acera que ocupa está, a no muchos pasos, la casa solariega del marqués de Cerverales. Junto a una de las dos columnas de piedra que enmarcan la amplia puerta y sostienen el balcón principal se para un hombre. Recostado en una de ellas, enciende tranquilamente un pitillo. Mientras lo consume a lentas chupadas escucha lo que en la reunión se dice. Un buen rato lleva allí cuando dos vecinos que pasan se fijan en él. Al reconocerle, uno de ellos le dice en voz baja:
–Pero Francisco, ¿qué hases aquí?
Vuelve el interrogado la cabeza y responde:
–Estoy oyendo lo que disen esos señores que han venío de Madri pa cogerme.
Los dos estepeños hacen ver a «el Pernales», pues él es, lo arriesgado de su atrevimiento y casi a la fuerza lo alejan de allí.
Estas osadías del bandido, que llegan a conocerse y son comentadísimas, aumentan aún más, si cabe, su popularidad. Los ecos de su fama llegan también a El Rubio, donde Conchilla le espera siempre anhelante . «El Pernales» suele visitarla con frecuencia. No tanta, sin embargo, como su mutua pasión les exige. Cada vez sienten más la necesidad de estar juntos, aunque la azarosa vida del bandido no haga esto muy posible. Ambos quieren verse a sus anchas, sin que nadie sepan quienes son, lejos de El Rubio, donde a cada paso mil ojos les vigilan. Ansían la libertad para su amor y se disponen a dársela. Todo lo preparan en secreto.
Un día del mes de agosto de 1.906, la señora Juana y su hija Concha acuden, con un grupo de mujeres, a segar garbanzos en las tierras de un cortijo del término de Ecija, llamado Casilla de Cumita. La mañana es calurosísima. Un sol abrasador tuesta las espaldas y reseca las gargantas. Algunos mozos de la gañanía que trabajan con las mujeres rondan, con el menor pretexto, en torno a las jóvenes. Suenan risas y chicoleos, que ellas reciben complacidas, aunque fingiendo enojo. Las madres, vigilantes, los alejan; pero ellos vuelven a las bromas, aumentando así su furor. Una de las muchachas, llamada Carmen Dacuera, se dispone a ir a por agua al pozo próximo. El galán, en acecho, hace intención de acompañarla, pero la madre se lo impide. Deja malhumorada el cántaro, y Conchilla, que está a su lado, lo toma. Con él en la mano camina hacia el pozo, gallarda y airosa, dando al sol su arrogancia. Inclinado sobre el pretil, un muchacho tostado y sucio, a quien conoce, saca lleno de agua el cubo que acaba de meter. Mientras bebe de él, un jinete sale de entre los olivares. Viene al galope. El sol pone luces en el cañón bruñido de la carabina que le cuelga de la montura. Al llegar donde Conchilla se encuentra, para en seco. Es «el Pernales», a lomos de su caballo «Relámpago». Sin pronunciar palabra alguna, echa pie a tierra, tiende sobre el animal una manta jerezana, toma a Conchilla por la cintura y la coloca sobre la silla. Salta él a continuación y pica espuelas. El muchacho, que ha presenciado sorprendido la rápida escena, tiene un arranque de hombría. Conoce muy bien lo que aquel desconocido se propone. Sin dudar, agarra por la brida a «Relámpago» y trata inútilmente de impedir que se mueva, mientras grita para llamar la atención. El caballo, herido por la espuela de «el Pernales», se agita fiero. Relincha, levanta las manos y derriba a quien le sujeta. Después sale como un vendaval. Al borde del pozo, el muchacho queda vencido y rabioso viendo alejarse a la pareja.
Desde aquel momento, Concha Fernández Pino será ya, para siempre, Concha la de «el Pernales». Sus padres no vuelven a tener noticias de ella hasta después de la muerte del bandido. Tampoco saben nunca donde se encuentra. El primer lugar donde los amantes ocultan su pasión es un caserío del término de Puebla de Cazalla, conocido por la Casilla de Haro. Allí se ven muchas veces. «El Pernales» no desaprovecha ocasión de pasar una noche entera entre los brazos apasionados de su Conchilla, que cada día siente por él mayor cariño.
En tanto disfrutan siempre que les es posible de su amor, las fuerzas represivas, acuciadas por los periódicos y la opinión, le persiguen sin resultado. Los delitos que sin cesar comete van señalando su paso; pero él por ninguna parte aparece. Y, como en otras ocasiones ha sucedido, suelen tenerle cerquísima cuando con más interés le buscan. Esto es lo que ocurre un día del mes de octubre de 1.906, en Morón.
«El Pernales» ama más que nada a Conchilla y a su caballo «Relámpago». Y desde hace tiempo también es objeto de su predilección un magnífico reloj de oro de buena ley, no se sabe si comprado o robado, al que suele contemplar con arrobo mientras lo acaricia en su mano. Para él, de tan pobre condición, acostumbrado a pasar hambre, aquella joya, digna de un marqués, significa nada menos que haber conseguido, como sea, lo que nunca pudo ni soñar: riqueza y poder. Por eso lo tiene en tanta estima. Un día advierte que se le ha roto la cuerda, y aquel hombre, curtido en la adversidad y en el riesgo constante, toma esto como una verdadera desgracia. Ansioso de volver a sentir su entrañable latido, marcha a Morón y entra en una relojería. Pide al relojero que se lo tase, y éste lo hace en tres mil pesetas. Examina luego la avería y le da dos días de plazo para arreglarla «El Pernales» lo abrevia.
-¿Está bien pagao pa haserlo ahora mesmo?– dice, dejando sobre el mostrador un billete de cien pesetas.
El relojero asiente y se pone a trabajar. Mientras el bandido espera se abre la puerta de la tienda y entra un guardia civil. Viene con prisa para recoger un reloj que tiene a reparar. Dánselo, paga y antes de marchar explica al relojero:
-Es que esta misma tarde tengo que salir en persecución de «el Pernales».
Este, que no ha mostrado ante su inesperada presencia inquietud alguna, lo ve salir sonriente. Minutos después lo hace él también con su reloj funcionando. Lo que ignoramos es si el relojero supo entonces quien era el dueño de la valiosa alhaja.
Como ya es costumbre en ellos, «el Pernales» y sus hombres suelen descansar, y a veces comer o cenar, en cualquier cortijo que les coja al paso. Ya se ha dicho que en todos son bien recibidos. Por lo general, les sirven en abundancia y diligencia para que cuanto antes se marchen; pero ellos prolongan a veces, charlando, su visita. En ningún momento ocultan su personalidad. Más bien alardean de ello, porque ante quienes no les conocen, pronunciados que son sus nombres, todo son complacencias y amabilidades.
Un día del mes de marzo se presenta «el Pernales» en la Coronela, la magnífica finca que el famoso matador de toros Antonio Fuentes posee, la cual es tan extensa que ocupa los términos de tres importantes poblaciones: Marchena, Osuna y Puebla de Cazalla. Sin apearse de su caballo «Relámpago» aproximase a la puerta y grita desde ella:
–A la pa e Dio. Soy yo, «Pernale», pero no asustarse. Sólo quío un poco de café.
Baldomero, el hermano del torero, que tiene orden del dueño de atender y obsequiar a cuantos allí se acerquen, hace que saquen una mesa y una silla. Seguidamente, una criada pone sobre ella un plato con lonchas de jamón serrano, pan y una botella de buen vino. Con palabras amables, Baldomero invita al bandido. «El Pernales» se apea, echa las riendas sobre el cuello de su caballo y lo deja libre, bien seguro de que cuando lo necesite acudirá prontamente a su silbido. Se dispone a sentarse cuando, de pronto, salta a su mente aquel mortal convite de «el Macareno». El temor de ser de nuevo envenenado detiene su apetito. Imperioso, ordena a «Carriles», el picador de Fuentes, que está presente
–¡Eh, tú! Siéntate aquí conmigo y come. Te lo manda «Pernale». El otro obedece, y sólo cuando aquél observa la satisfacción con que el improvisado convidado como y bebe, lo hace él tranquilo. Ofrece cigarros y, tras prenderles fuego, pasan un rato de charla fumando. Con la punta en los labios, «el Pernales» se dispone a partir. Va a picar espuelas cuando ve que se acercan dos hombres a pie. Sale a su encuentro. Al ver que uno de ellos es el barbero de Puebla de Cazalla, le dice:
–Maestro, suba usté a mi cabayo y vamo a su casa, que quío que ma afeite-. El fígaro, que lo ha reconocido, comienza a temblar del susto. «El Pernales» rectifica tranquilizándole: –Güeno, lo ejaré pa otro día, ,que tengo prisa-. Y antes de marchar le anuncia: -Cuarquier día de estos pasaré por su barbería.
Clava las espuelas a «Relámpago» y se aleja velozmente hasta ganar una altura. Desde allí mira a todos los lados con su anteojo de larga vista y continúa su camino, perdiéndose entre los alcornocales.
Desde aquel día menudea sus visitas a La Coronea. Alguna vez coincide en la finca con Antonio Fuentes. A éste le gusta escuchar los relatos del bandido, mientras tienen un buen cigarro habano entre los dedos o un vaso de vino fino al alcance de la mano.
También se acerca en más de una ocasión a la hacienda La Rana, cerca de la carretera de Morón a La Puebla, propiedad de los condes de Miraflores de los Ángeles. La primera vez que lo hace siembra el terror entre los habitantes de la casa. En todos menos en un niño de pocos años, que corre presuroso para verle de cerca atraído por su fama. Se trata del sobrino de los dueños. Hoy es el ilustre escritor Manuel Halcón. En su interesante libro «Recuerdos de Fernando Villalón» cuenta así la aparición del bandido, que nosotros nos permitimos resumir:
«En la hacienda de la Rana pasaban mis tíos una temporada todos los años, durante la recolección y molienda de la aceituna, y yo estaba allí cuando llegó «el Pernales». Martín, el capataz, entró sin color y sostén en los huesos, temblando y balbuciendo:
-¡Señora condesa, ahí está «el Pernales»!
Ya estaban las doncellas implorando de rodillas ante el oratorio y los demás criados sin gota de sangre. Nunca he presenciado una manifestación tan franca de miedo. A mí me dominaba la curiosidad por conocer al célebre caballo de «el Pernales» y, aprovechando el terror reinante, me pude deslizar al patio y ganar la puerta de la gañanía. Los gañanes y los ganaderos estaban todos de pie, entorno a la chimenea de campana, algo más separados que otras veces, con sus marselleses sobre los hombros y el gesto contraído. Me encontré en medio del corro y miré a todos buscando la figura imponente del célebre bandido. Todos parecían iguales y vestían del mismo modo. Esto me envalentonó y pregunté en voz alta:
-¿Dónde está «el Pernales»?
Nadie contestó, pero las miradas convergieron hacia un hombre que algo más separado que los demás, sentado en un banquillo de madera, acercaba sus borceguíes mojados a la candela. Era una figura enteca, rubio, vestido de corto, pero sin ninguna clase de aliño, sin majeza y sin rasgo peculiar que prestase carácter a su figura. Podría pasarse diez veces por su lado sin reconocerle, y mil veces estar junto a él en una bulla sin notarlo. Me miro, extrañado de mi infantil gallardía, y preguntó
-¿De quién es el zagalillo?
-Es el sobrino del amo- contestaron a coro los gañanes, con esa unidad que presta el miedo colectivo a la voz y al ademán.
«Pernales» me atrajo hacia sí y me sentó en sus rodillas; sacó luego la petaca y ofreció tabaco a la ronda.
Pregunté a boca de jarro:
-Pero ¿y tu caballo? ¿Dónde está tu caballo?
«Pernales» contestó sonriendo:
-Ahora te lo enseñaré, cuando encienda el cigarro.
Cogiéndome de la mano me llevó hacia la cuadra. Por ninguna parte veía al caballo soñado.
Allá, al fondo, separado por una lanza, un rucio arrinconado, con la montura puesta, descubierto de ancas, sucio de barro, con el pelo hirsuto, descansando sobre los corvejones, con la cabeza dentro del pesebre. Reconocía en él al único animal extraño de la cuadra. Pero ¿podía ser aquél el célebre caballo de «Pernales»? Era.
Acercose a él hablándole. Luego me cogió en volandas y me subió a la montura. Pregunté:
-¿Por qué está tan flaco?
-Porque muchos días no come- contestó su dueño.
-¿Y éste es tu caballo, el bueno?- añadí.
Este es el mejor caballo de la tierra- contestó «Pernales», mirándole por todas partes y aflojándole un poco la cincha. Después, con sus mismos pies, extendió un poco de paja por el suelo, haciéndole la cama. Me tomó de nuevo en brazos y volvimos a la gañanía. Más tarde comprendí que aquél deseo de «pernales» de no separarme de su cuerpo era una medida más de precaución para evitar que alguien disparase sobre él por temor a herirme.
Pronto llegó Martín, con una botella de vino y unas lonchas de jamón serrano. «Pernales», sin probarlo, dijo
-Llévele esto a mi compañero, que está en la parte afuera, y que encierren a todos los perros, que no quiero oír ladrar.
Cuando volvió el capataz, «Pernales» le hizo señas y se apartó con él a un ángulo del patio:
-Dile a la señora condesa que no tema nada de mí; sólo quiero que me preste tres mil reales, porque me encuentro en un apuro y no tardaré un mes en devolvérselos. Ahora éstos los quiero enseguida, pues me tengo que marchar.
Fue lo único que oí aquella noche.»
Al día siguiente de esta visita informan de ella al hijo de los condes. Es éste Fernando Villalón, el extraordinario poeta del campo andaluz y ganadero de reses bravas. Suponiendo que el bandido pueda estar «escondido en alguna choza o en alguna quiebra del terreno», organiza con «cinco o seis hombres a caballo y otros tantos a pie» una batida por los alrededores de la finca.
Manuel Halcón relata así lo sucedido:
«La gran preocupación de mi tía era que Fernando coincidiese con el ladrón, pues tenía anunciada su llegada muy temprano para correr liebres en el cortijo de la Higuera. Pero no fue así; «Pernales» tuvo tiempo de alejarse tranquilamente sin volver la cara atrás, según la escuela de los antiguos bandoleros.
Me desperté con el ruido de espuelas y la bronca voz de Fernando, que llegaba a saludar a su madre apenas clareaba el día.
Ya conocía el lance de «Pernales» y se proponía, antes de empezar la caza, dar una batida por la finca. Yo, prometiéndome un espectáculo emocionante, trepé a los más altos riscos de la herriza que a unos doscientos metros de la casa domina la llanura. Allí, entre las piedras, me agazapé. Y veía los jinetes que cruzaban los llanos hacia la carretera; subieron por la haza de Montoro y desaparecieron de mi vista.
Pero no tardó mucho en levantarse un clamor lejano, como un huracán que se avecina, y al fin vi aparecer, en dirección adonde yo estaba, un jinete velocísimo y después todo el ala de batidores, con Fernando a la cabeza. Era «Pernales», perseguido.
El bandido ganaba terreno, separándose de sus seguidores por momentos. Fernando, a su vez, también se separaba de los suyos; pero los pies del caballo de «Pernales» tenían alas. Entonces comprendí la leyenda de aquél animal tan flaco y tan feo que desprecié en la cuadra.
Sin embargo, Fernando tampoco quedaba muy atrás. Hubo un momento en que, por conocer mejor el terreno de la finca, cortó por una vereda y atravesó el arroyo sin dificultad, cosa que tuvo que hacer el caballo de «Pernales» vedándolo. Esto hizo que ambos jinetes quedasen próximos; pero aún le quedaba a «Pernales» su gran recurso. Llamó a su jaca hacia la izquierda y la precipitó sobre los riscos de la Herriza, por los que trepó como una cabra, subiendo fácilmente hasta donde yo estaba. Fernando quedó al pie del cerro, viéndole subir, respetando el instinto de su caballo, que no se atrevía a galopar sobre las rocas. Yo me oculté, y por primera vez sentí miedo de aquel hombre, que tomaba para mí proporciones gigantescas.
Se puso la mano sobre los ojos para otear el horizonte por donde el sol comenzaba a levantarse y divisó, en efecto, que dos parejas de la Guardia Civil avanzaban por el camino de herradura. Todo era allí cuestión de momentos y de nervios. Pronto los civiles dejaron sus caballos y se echaron a tierra montando sus fusiles. Entonces «Pernales» volvió su caballo sobre las piernas, descendió del cerro en dirección opuesta adonde estaba Fernando y penetró velozmente en el olivar. Los civiles le hicieron dos descargas sin alcanzarle. «Pernales» había desaparecido entre los árboles.
La Guardia Civil, unida al grupo de los paisanos, se abrió en ala y comenzó una batida minuciosa. Pero el bandido no perdía su tiempo. Había atravesado el olivar a galope tendido y salía, sin ser visto, a los llanos de la dehesilla, donde pastaban apaciblemente las yeguas en piara. Se acercó al yegüerizo y, al tiempo que echaba pie a tierra, le dijo con una voz seca y concluyente:
-Tú no has visto nada, ¿comprendes?
Le quitó la montura y el freno a su caballo y ocultó estas cosas en el hato. Después lo acercó a las yeguas, llevándolo cogido por la crin, y quedó confundido en la piara.
El yegüerizo, como una estatua de sal, quedó un momento apoyado en su chivata, aturdido por el acontecimiento. Poco a poco fue reaccionando, hasta escuchar el ladrido de los perros y sentir los cascos y los relinchos de los caballos que se aproximaban. Entonces tuvo un momento muy de acuerdo con la psicología de los hombres del campo. Avanzó pausadamente hacia la piara, se acercó a una mansa yegua de orondo vientre y pelo lustroso, le quitó la esquila que llevaba al cuello pendiente de un collar de cuero, en el que figuraba el hierro de la casa labrado en tachuelas de cobre remachado; se acercó luego cautelosamente al caballo de «Pernales» y le puso la esquila.
Después volvió al hato, sin mirar el lugar de donde partía una mirada de gratitud, satisfecho de sus movimientos.
Al pasar los guardias le preguntaron:-¿No vio a un hombre a caballo?
-Yo no he visto nada- contestó el ganadero. Pero en la retina de Fernando había quedado pendiente una imagen extraña. Había observado, en el breve tiempo que estuvo junto a las yeguas, a un caballo cuyos lomos mostraban la señal sudosa de la montura recién quitada.
No hizo ningún comentario; se despidió de los civiles, envió al caserío a los criados y a los perros y se dirigió a la piara».
El encuentro que Fernando Villalón tiene después con «el Pernales» ofrece también muchos motivos de interés. Helo aquí, descrito sobre un relato de su primo por la pluma galana de Manuel Halcón. Damos íntegro el texto:
«El yegüerizo le salió al encuentro:
-Dios le guarde don Fernando.
-Por siempre.
Le dio la petaca, le preguntó por el ganado, clavó sus ojos durante algún tiempo en el caballo sudoroso de la cencerra y, al tiempo que encendía un cigarro, espetó el ganadero:
-Dile a ese hombre, al dueño de ese caballo, que esta noche, a las doce, estaré en lo alto del cerro de Montoro. Que le espero. Que no tema, que es para su bien.
No sería aún la media noche cuando «Pernales» acercó su caballo a una sombra que emergía de los surcos.
-Dios guarde a usted, don Fernando.
-Y a ti te condene por bestia. ¿Cómo te has atrevido a venir hasta aquí para robar a mi madre?
«Pernales» tardó algo en contestar.
-¿Y cómo se atreve usted a llamarme para esto? ¿Pretende usted a llamarme para esto? ¿Pretende usted infundirme miedo o disimular el que yo le inspiro?
También Fernando se tomó unos segundos para proseguir:
-¡Animal! He querido advertirte de que tu cabeza, hace tiempo pregonada, corre peligro inminente. Hay un tercio de la Guardia Civil movilizado únicamente en tu busca. Tiene orden de entregarte vivo o muerto. Ahora mismo, en la gañanía, hay una pareja, y debajo de cada olivo de la Rana hay un civil. Huye de aquí y métete en la Marisma. Acércate a la Ciñuela, donde yo tengo los toros bravos. Te haré vaquero. Te haré un hombre decente. Tendrás mujer, hijos, casa y un caballo. ¡Mejor que ése! Tendrás la paz.
-Don Fernando, yo se lo agradezco; pero de sobra sé que estoy perdido. Si he de hacer algo para salvarme tendrá que ser trasponiendo la Sierra Morena y metiéndome en Castilla. Por acá se me ha vuelto el santo de espaldas, y, como siempre, la culpa la tiene una mujer. Por una mujer me eché al campo, pedí dinero para comer y maté para que no me matasen. Ahora, por una mujer, tendré que dejar lo que más quiero: mi caballo y mi tierra.
-¿A qué nuevas aventuras te has metido?-interrumpió Fernando.
-¿Usted no sabe que desde hace unos días la Guardia Civil se acerca a los hombres del campo que tienen conmigo algún parecido y les obliga a desnudarse para examinarles el cuerpo? Ella, la mala pécora, con quien tuve un disgusto y a quien no volveré a ver, ha ido con el soplo. Como únicamente se me puede reconocer es por una cicatriz que tengo en el cuadril. Un balazo que ella misma me curó hace tiempo. De Despeñaperros para abajo no hay guarida segura para mí. Pero yo se lo agradezco a usted, don Fernando, y acaso sea la suya la última mano que estreche la mía.
«Pernales» sacó después de los pliegues de la faja un puñal enfundado en cuero, con alegrías de metal y una fecha: 1.867.
-Le dejo a usted esto en recuerdo. Le juro que con él no hice sangre a nadie.
Fernando lo tomó. «Pernales» abrigó con su pierna derecha los ijares de su jaca, que echó a andar. A pocos pasos el bandido detuvo para añadir:
-Algo le agradezco más que a nada, don Fernando. Que no me haya dicho usted, como todo el mundo, que me entregue a la justicia.
El poeta lo vio ir, y en la oscuridad los dedos se le antojaban romances.
¿A dónde vas con tu jaca
y una herradura de menos,
si en la barranca del río
están los carabineros?
-Con los zapatos puestos
tengo que morir;
si muriera como los valientes
hablarían de mí.
Cuesta abajo, a pie hacia el caserío, Fernando se lamentaba de no haber podido conseguir un ejemplar de bandolero a su servicio. Esto le hubiera a él encantado para su colección de tipos raros.
Después de andar un rato, ya cerca del caserío, se alzaron dos sombras.
-¡Alto a la Guardia Civil!
-Soy don Fernando.
Encendió lumbre para que lo reconociesen. El sargento se adelantó y, poniéndose en su lugar de descanso, le dijo:
-Don Fernando, lo siento mucho; pero por la hora que es y por la situación especial en que se encuentra la finca, dada la presencia de «el Pernales», me veo obligado a hacer un atestado denunciando esta extraña salida suya a medianoche y a pie.
Fernando guardó silencio. Sin dejar a la imaginación que perdiese el tiempo, hizo unos gestos expresivos y, guiñándole un ojo al guardia replicó:
-Pero hombre, ¿no has comprendido usted aún que se trata de un asunto de faldas?
El guardia quedó perplejo unos momentos y, al fin, con una leve sonrisa le tranquilizó:
-Bueno, don Fernando; más fácil es creer en esto, conociéndole a usted, que no otra cosa. Fernando sacó la petaca y la tendió a la pareja. Fumaron y se despidieron. A pocos pasos, a un centenar de metros de allí, estaban las chozas de la cabreriza, bajo cuyo techo dormía apaciblemente la mujer del cabrero, enlazada a su hombre, inocente y ajena a que sobre su honestidad acababa de ceñirse una negra sospecha.»
Sí; lo que «el Pernales» le dice a Fernando Villalón es cierto. Ha empezado a considerar que va a ser una empresa difícil la de querer salvar su vida. Aunque se sabe rodeado de un prestigio inmenso y dueño de una autoridad amplísima, siéntese cercado. Y no sólo por los civiles. Tal vez el amor de Conchilla, dando definitivamente el olvido a otras mujeres, hace que alienten en él deseos de redención. Cada día pesan más sobre ellos los mil riesgos de su agitada existencia. Y nada tiene de extraño que empiece a hacérsele grata la idea de abandonarlo todo. No pueden seguir así, viéndose ocultamente con prisa, burlando a los perseguidores. Es natural que ansíen hacerlo con tranquilidad, puesta la esperanza en que algún día, en alguna parte, podrán estar siempre juntos, con el hijo que esperan, sin verse constantemente amenazados.
Tales suposiciones las confirman el hecho de que el mes de febrero del nuevo año de 1.907, último de la existencia de «el Pernales», Conchilla, con instrucciones de éste, marcha a Valencia. El se reúne con ella más tarde. Ambos se hospedan en una casa de dos pisos, situada en la plaza de San Sebastián, a extramuros de la ciudad. No se sabe los días que allí permanecen. Sin duda, su propósito es huir a América en cualquier barco. Pero no lo logran. Ella vuelve a la Casilla de Haro, donde vive, y él, con sus hombres, a las tierras de Estepa.
Pero «el Pernales» siente el temor de que cualquier día descubran los civiles donde Conchilla se encuentra y la alejen de su lado, tomándola de señuelo para conseguir su captura. Y a poco del regreso de Valencia, en una de sus visitas, se la lleva a otro lugar. Extremando las precauciones mucho más que cuando va sólo, la traslada al caserío de la Piña, del término de Cabra.
Mientras tanto, la prensa continúa su activa campaña pidiendo que sean puestos en juego nuevos medios para extirpar el bandolerismo. En la sesión del Congreso de los Diputados del día 10 de noviembre se ha promovido con tal motivo un agitado debate. pese a los largos discursos, a las abiertas acusaciones y a las censuras que llueven sobre las autoridades, algo oculto y desconocido parece impedir que se haga lo necesario. Se dan nuevas instrucciones a los gobernadores de las provincias andaluzas y se envían al distrito de España unas cuantas parejas más de la Guardia Civil. La labor que ésta desarrolla es buena, pero siempre obstaculizada por los consabidos cómplices y encubridores, que borran y equivocan las pistas. A veces, los guardias logran tenerlos cerca, pero cuando creen fácil poder apresarlos, se les van de entre las manos.
En alguna ocasión, esta serie constante de acosos y huidas da origen a curiosos y pintorescos lances. De uno de ellos es protagonista un infeliz gañán, llamado Juan Rodríguez Baena, que cuando quiere darse cuenta se ve en la cárcel, llevado por su simplicidad y bobería.
Una mañana en la que se encuentra labrando con otro compañero en el término de Vallarca se les presenta, hacia el mediodía, un hombre recio, de mediana edad, que sin más les dice:
-Soy «er Reverte», de la partía de «Pernale». Acabamos de tené un tiroteo con los seviles y nos hemos esparramao. ¿Tenéis argo de comé?
Le ofrecen lo que tienen: pan, tocino y vino. Sacia el hombre a medias su apetito, y como en aquellos días el veranillo de San Martín el sol pica más de lo debido, se despoja de la chaqueta y del chaleco y se echa a dormir.
Al poco rato los gañanes interrumpen su siesta. le avisan que han visto a lo lejos las siluetas de unos tricornios. Se levanta presuroso «el Reverte» y, sin cuidarse de recoger sus prendas, echa a correr en sentido opuesto. Los guardias no lo advierten. Llegan momentos después junto a los labradores y éstos les saludan sin comunicarles lo ocurrido. Cuando se alejan registran la chaqueta y el chaleco del bandido. En un bolsillo encuentran una cartera con un billete de cien pesetas y tres de cincuenta, un reloj de oro con su cadena y una moneda del mismo metal como dije.
Es Juan Rodríguez quien guarda aquel para ellos inesperado y cuantioso tesoro. Y como ambos son solteros, acuerdan suspender el trabajo y acercarse a Córdoba para disfrutar comiendo y bebiendo por lo fino. Mientras el compañero marcha a avisar al aperador del cortijo, Juan Rodríguez, sin esperar su regreso, emprende el camino. Al llegar a la capital siente el deseo de comprarse un buen traje. Pregunta a una mujer dónde podrá adquirirlo, y quiere su mala suerte que ésta sea la de un guardia civil. Al ver su rústica facha le pregunta si tiene dinero bastante, y el buen Juan Rodríguez asiente. Muéstraselo y, cándidamente le cuenta cómo ha llegado a su mano. Hace la mujer que la espere y en un instante da aviso a su marido. El guardia acude inmediatamente. Y cuando cree habérselas con el mismísimo «Pernales», cuya captura da por cierta, se encuentra con el gañán, que le sonríe bobalicón. Sus explicaciones no le satisfacen y lo entrega al juzgado, quien le procesa por robo. El hombre se lamenta amargamente en la cárcel de haber sabido tarde que no siempre es cierto el conocido refrán de que «quien roba un ladrón…».
Corre el mes de marzo de 1.907. En tanto llegan al ministro de la Gobernación, don Juan de la Cierva, las más violentas censuras por su pasividad para acabar con el cada día más agudo problema del bandolerismo, «el Pernales» continúa sus fechorías. Pero esta vez huyendo de las numerosas fuerzas de la Guardia Civil concentradas en la zona de Estepa, se interna en la provincia de Málaga. Como es frecuente en él, pide dinero a quien se encuentra y que por su aspecto le parece persona acomodada.
Una mañana del indicado mes, el rico propietario de Campillos don Salvador Hinojosa recorre a caballo las tierras de su cortijo de los jarales. Al llegar a un recodo del camino, en los límites del término de La Roda, se encuentra con un jinete. Es «el Pernales». Monta su caballo «Relámpago» y de silla le cuelga la carabina. No duda don Salvador que tiene frente a él al famoso bandido. Teme lo peor. Lanza inquieto una rápida mirada a ambos lados y ve, medio ocultos entre los matojos, a unos hombres. Acierta al pensar que son el resto de la partida. «El Pernales» se adelanta y, sin bravatas, pídele que le socorra con alguna cantidad.
A ello responde el otro que lo haría de buen grado, pero que no lleva dinero encima. No insiste «el Pernales». Hace una seña a los que se esconden y éstos salen. Son tres. Juntos se alejan en dirección a la aldea de Corcolla, aneja a Badolatosa.
A don Salvador le falta tiempo para comunicar lo ocurrido al primer teniente de la Guardia Civil, don Alfonso García Rojas, jefe de la línea de La Alameda. Este, al tener conocimiento de que el bandido merodea por la demarcación de su mando, sale con toda la fuerza disponible en su persecución. A las pocas horas saben que la partida ha vadeado el río Genil por las proximidades de Palenciana, internándose a toda prisa en los montes de San Miguel, en dirección a Lucena. No consiguen darles alcance.
Este amable trato lo emplea también «el Pernales» el día 2 de mayo cerca de Puente Genil. El vecino de esta ciudad don Eligio Gómez sale por la tarde a dar un paseo en un carruaje de su propiedad arrastrado por un tronco de hermosos caballos. Le acompañan su cuñada, que es una niña de ocho o diez años, y un amigo. Cuando ya se encuentran a algunos kilómetros del pueblo ven cabalgar hacia el coche a un individuo. Se acerca, hace una seña al cochero para que refrene a los animales y queda junto al vehículo, sin desmontar. Al preguntarle don Eligio qué es lo que desea, el desconocido aproxima el rostro, y con gran aplomo deja caer, sonriente:
–Esperar ostés una miaja. Estáis hablando con «Pernale». Los dos hombres hacen un gesto mezcla de asombro y susto. La niña rompe a llorar. El bandido toma una de sus manecitas y, palmeándosela le dice que no tenga temor alguno.
-Disculpen por haberlos parao. Creí que era el coche de don Juan Arega, a quien tengo ganas de ver.
Como la gran pasión del bandido son los caballos, fija la atención en los que tiran del vehículo. Contempla embelesado su estampa y les acaricia la cabeza.
-Güenos -dictamina-, lo que se dise güenos.
El dueño, temeroso de que el desagradable encuentro pueda terminar malamente, se los ofrece. «El Pernales» rehúsa
-Tengo bastante con el mío. Me hase el avío como ninguno.
Con un movimiento de su mano ordena que arranque el coche. Mientras éste continúa su camino, él, al paso lento de «Relámpago», se interna en una finca llamada de la Tapia.
Y aquí viene algo curioso. A pocos se encuentra con uno de los guardas. Párase, le saluda y el otro le corresponde amable. No le conoce. Le supone un hombre del campo. Pero «el Pernales» sí. Sabe que se llama Manuel Arroyo y que es sargento retirado de la Guardia Civil.
Ofrécele el bandido un pitillo, y mientras lo consumen sentados en un ribazo hablan de cosas sin importancia. Antes de despedirse, Francisco Ríos le dice:
–No deje osté de avisar a sus antiguos compañeros. Dígales que «Pernales» anda por aquí, por si quien salí a perseguirle.
Como se ve, el bandido ha perdido parte de su antigua violencia. Ya rara vez la emplea. Sólo se le sube la sangre a la cabeza ante un delator o ante quien, imprudente y jactancioso, desconociendo sus malos instintos, es tan osado como para mirarle cara a cara.
El domingo 12 de mayo de 1.907, cuando muchas parejas de civiles le buscan sin descanso, se presenta con «el Niño de la Gloria» en el cortijo Casolilla, situado en el término de El Coronil, propiedad del vecino de este pueblo don Rafael Candao Vélez. Son las cuatro de la tarde. Cuando preguntan por el dueño, llega a caballo el hijo de éste, llamado Francisco. Habla con él Francisco Ríos y le obliga a que escriba a su padre una carta pidiéndole mil quinientas pesetas, la cual se apresura a llevar a caballo uno de los criados. Mientras esperan, y por entretenerse algo, «el Pernales» propone al joven tirar al blanco con sus respectivas pistolas. Durante un rato alternan en los disparos con la mayor tranquilidad. Así llegan a consumir todos los cartuchos.
Cuando el criado llega trae sólo cinco billetes de cien pesetas, única cantidad de que en aquel momento disponía el dueño. Con tal motivo surge una disputa entre «el Pernales» y Francisco Candao. El mozo, bravucón y retador, se permite dirigir unas frases molestas al bandido. Oírlas éste y tirarse fiero sobre él es todo uno. Un ciclón de puñetazos lo derriba a tierra. Y allí, maltrecho y ensangrentado, sin haber tenido tiempo de defenderse, es pisoteado con saña. «El Niño de la Gloria» mira impasible la escena. Los demás lo hacen llenos de miedo, sin atreverse a intervenir. No se conforma «el Pernales» con la dura paliza. Tras mirar despectivo a su rival, le suelta un escupitajo. Alza después su pierna derecha, coloca el talón del borceguí junto a la cara del vencido y le raja la mejilla con la rodaja estrellada de la espuela. Así le quedará un recuerdo para toda la vida.
Días después, huyendo de los civiles, llega a un cortijo del mismo término del Coronil. Le acompaña también «el Niño de la Gloria». Piden hablar con el aperador, preséntase éste, y a su pregunta de que en qué puede servirles, «el Pernales» responde:
-Poca cosa: agua pa lavarnos, pienso pa los cabayos y comía pa nosotros-.
Como sorprenda en quien le escucha un gesto de desconfianza, añade: -Lo que varga se paga y en pa.
-¿Y quién sois ostés? -quiere saber el aperador.-Porque los favore se hasen a los conosíos.
-Güeno está. Too esto te lo píe «Pernale»
El hombre se sobrecoge. Medroso, va a internarse en la casa y el bandido le detiene.
–Tú no te meneas de mi lao.
Mientras preparan la comida, los tres toman asiento a la puerta. Colocan otra silla frente a ellos, a modo de mesa, y una desenvuelta moza les sirve vino, jamón y aceitunas. Ha corrido por el cortijo la voz de que está allí «el Pernales» y dentro se nota un rebullir de gente. Caras tostadas por el sol intentan saciar su curiosidad asomando por el resquicio de la puerta y las ventanas. Francisco Ríos, que lo advierte, amenaza con dejar patas arriba al primero que coja. Todos huyen muertos de miedo.
Vuelve la moza con una fuente de carne asada. Antes de probarla. «el Pernales», siempre receloso desde la traición de «el Macareno», corta un trozo con su navaja y se lo arroja a un perro que, atento, espera participar en la comida. Engúllelo el can. El bandido le observa unos momentos. A poco, el animal empieza a lanzar lastimeros aullidos, mientras se arrastra por el suelo sacudido por fuertes convulsiones. Abandona «el Pernales» la improvisada mesa y monta a caballo. «El Niño de la Gloria» hace lo propio. Toma aquél su carabina y encañona al aperador.
-¿Canalla! -le grita. -¿Qué te hecho yo pa que quias envenenarme?
Seguidamente dispara contra él. El hombre lanza un grito y cae de bruces, gravemente herido. Los dos jinetes salen al galope y se pierden en los olivares.
Para desquitarse, quizá, del mal trago pasado, a la tarde del día siguiente se detienen en el cortijo del Pollo, del término de Morón, propiedad del señor Lavandero. Saca «el Niño de la Gloria» de las alforjas unas botellas de buen vino de Jerez y convidan a todos a beber. Anímase la reunión. Alguien aparece con una guitarra y canta unas coplas. «El Pernales» hace que la dueña traiga a las criadas de la casa y los dos bandidos bailan con ellas. Al anochecer, Francisco Ríos, ya borracho, en un rasgo de pueril vanidad, enseña a las mujeres la importante suma que acaban de robar y también un papel donde lleva apuntados los nombres de los labradores adinerados a quienes piensan saquear.
Por aquellos días del mes de mayo de 1.907, la movilidad de la partida de «el Pernales» es extraordinaria. Con ello tratan de eludir la incesante persecución de que son objeto. Tan rápidamente maniobran que cambian de provincia cada dos o tres días. y a veces, en uno solo aparecen en dos distintas. Esta vez la cuadrilla cabalga completa. Van con «el Pernales» «el Niño de la Gloria», «el Reverte», «el Canuto» y un nuevo elemento, llamado Pedro Ceballos, a quien apodan «el Pepino». Pronto contará con otro miembro más.
Durante el asalto que efectúan juntos a una finca del término de Arahal, cerca de Sevilla, uno de los gañanes que en ella trabaja se ofrece a ir con ellos. «El Pernales» le observa atentamente. Es un mozo aproximadamente de su misma edad, de mediana estatura, más bien delgado. Se llama Antonio Jiménez, pero todos le dicen «el Niño de Arahal». También se le conoce por «el Pardo» o «el Pardillo». Ni él ni su familia tienen antecedente criminal alguno. Es sólo el entusiasmo y la admiración que las proezas de los bandidos le causan lo que le lleva a unirse a «el Pernales». Este le acepta, y desde el primer momento siente por él un gran aprecio. Nadie llega a servirle con más diligencia y lealtad. Y juntos encontrarán la muerte tres meses más tarde.
La partida, compuesta ahora por seis buenos mozos, de tan grandes arrestos como escasos escrúpulos, menudea los robos y las peticiones de dinero. En más de una ocasión la Guardia Civil les va a los alcances. Siempre salen bien librados por su facilidad para disgregarse, la velocidad de los caballos y el arrojo de «el Reverte», que les cubre la retirada.
Pero su buena suerte se quiebra el día 31 de mayo de 1.907. A las siete de la tarde detienen, entre los pueblos de Alcolea y Villafranca, en la provincia de Córdoba, al coche del diputado provincial don Juan de Dios Porras, con ánimo de robarle. Al convencerse de que no lleva dinero, le dejan libre. Pero antes «el Pernales» le recomienda que otra vez no salga sin algo para ellos. Tan pronto llega el diputado a su destino pone el hecho en conocimiento del teniente coronel de la Guardia Civil, señor Pizá. Este envía inmediatamente fuerzas en persecución de la partida. la avistan, ya de noche, en el camino de Villafranca, cortado por el Guadalquivir, en el lugar llamado Navas del Moro. los bandidos, sorprendidos al escuchar la voz de alto, se disponen a huir.
Los guardias gritan de nuevo que se entreguen y, al no ser obedecidos, hacen fuego sobre ellos. Los otros responden también con las armas. Durante unos minutos se cruzan numerosos disparos. En la refriega cae herido uno de los bandidos. Es Antonio López Martín, conocido por «el Niño de la Gloria». Otro es apresado. Se trata de Antonio Sánchez, «el Reverte», protector arrojado de la cuadrilla. Esta vez su valentía le ha costado la libertad. Los demás consiguen huir entre las sombras.
Cuando los guardias se aproximan a «el Niño de la Gloria», éste se encuentra agonizante. Aún le queda aliento para decir que «el Pernales» también va herido. Momentos después muere. La Guardia Civil se incauta de cuatro caballos, unas alhajas, una carabina, una escopeta de dos cañones y veinticinco cartuchos. «El Reverte» es trasladado a Córdoba, en cuya cárcel ingresa. Le siguen los pasos, como tantas otras veces, «el Niño de la Gloria»; pero ahora lo hace muerto. Su cadáver es conducido al cementerio cordobés. Allí queda, en el depósito, a disposición del juzgado.
La noticia de la muerte del bandido corre al día siguiente por toda la ciudad. Y no faltan curiosos que acuden a ver los despojos del malhechor, después de haber apurado unas copas y antes de ir a los toros. Porque aquella tarde hay corrida de rumbo. Antonio Fuentes y «Machaquito» se las van a entender con seis toros, tres para cada uno.
Lo que no puede nadie llegar a suponerse es que, mezclado entre la multitud de aficionados, está «el Pernales». Viste pantalón ligero y guayabera blanca. Bajo las alas del sombrero ancho brilla la luz, en apariencia candorosa, de sus ojos azules. Cojea ligeramente, lo que demuestra que su herida no fue grave. Entra en la plaza y ocupa una buena localidad de tendido de sombra. Durante hora y media, olvidado de todo, sigue atento las incidencias de la lidia. Llevado por la pasión taurina, aplaude, insulta y grita a los toreros. Nadie, como es natural, repara en él.
Terminado el festejo y dispuesto a llevar hasta los más sorprendentes límites su osadía, no se le ocurre otra cosa que ir a dar el último adiós a su compañero, «el Niño de la Gloria». Pregunta por el cementerio y le encaminan hacia él. En la primera bocacalle un hombre le detiene para pedirle candela. Dásela «el Pernales» y, mientras el otro la toma, examina su aspecto. Es un tipo vulgar, con aire inconfundible de campesino. Cambian unas palabras, y éstas le bastan para saber, porque el desconocido se lo explica prontamente, que le llaman «el Mellizo» y que va al cementerio para ver al bandido muerto. «El Pernales» le manifiesta que él tiene igual propósito y deciden ir juntos. Antes de continuar el camino hacen un alto en una taberna, donde toman unas copas de anís. Mientras saborean a cortos sorbos el de Rute, hablan de toros y de cuanto se dice por allí sobre las correrías de «el Pernales» y su cuadrilla. Momentos después reanudan la marcha. Llegan al cementerio. Al aproximarse al depósito el rostro del bandido se alarga y endurece . Cruzan la puerta. Allí está, en el centro, tendido sobre «la piedra», derrotada definitivamente su majeza, «el Niño de la Gloria». Francisco Ríos le contempla inmóvil unos momentos, perdido en negras cavilaciones. Luego, en voz baja, como para sí, deja caer su lamento.
-¡Pobre «Niño»!Y sale despacio. Su acompañante le sigue. Durante un rato andan en silencio. Al llegar a la taberna de antes páranse de nuevo y entran. A ambos debe habérseles quedado la boca seca porque piden una gaseosa. A largos tragos la consumen. Después, el bandido paga. Antes de salir pone en la mano de «el Mellizo» un billete de cinco duros.
-Toma -le dice, -pa que tengas un recuerdo de «Pernale». Y agradesío por la compaña.
Antes de que el hombre pueda salir del asombro que estas palabras le producen, el bandido desaparece.
Animados por la captura de «el Reverte» y la muerte de «el Niño de la Gloria», las autoridades disponen nuevas fuerzas para dar una gran batida, que suponen será la definitiva. De distintos puntos de España llegan numerosas fuerzas de la Guardia Civil. Algunos dicen que pasan de quinientos números. Unidos a los ya existentes dan un contingente de dos mil hombres para perseguir a un solo individuo. El ministro de la Gobernación, don Juan de la Cierva, no oculta su optimismo. Manifiesta a la prensa que ha dado instrucciones para detener a «el Pernales»; pero ésta no fía en sus palabras. Más bien las toma a broma. El periodista Luis de tapia lo dice así en «España Nueva»:
Si La Cierva al caco vil
contemplar quiere en prisiones
mande a la Guardia Civil,
a más de esas instrucciones,
un candil.
En verdad no es empresa fácil apoderarse de «el Pernales». Sus marchas y contramarchas han hecho perder la serenidad, no sólo a los gobernadores de Córdoba y Sevilla, sino al mismísimo ministro de la Gobernación. Todos están desorientados. Le persiguen en Sevilla y aparece en Córdoba. Puede, cuando se le antoje, correrse a la provincia de Jaén, donde Sierra Morena le brinda seguro asilo, o acercarse a Málaga, en cuya serranía de Ronda le será posible vivir libre del acoso. De nada sirve concentrar en Córdoba fuerzas y más fuerzas para lanzarlas tras él. Amparado por las gentes del campo andaluz, podrá burlarlas cuando desee. Demostrará con ello, una vez más, la ineptitud de las autoridades; dejará en situación desairada a la Guardia Civil y verá aumentar la simpatía del pueblo hacia él. «El Pernales» conoce muy bien el terreno que pisa. Los campesinos le ocultan y equivocan sus huellas.
Al calor de los robos de «el Pernales», otros maleantes de poca monta también los menudean, echando por delante su temido nombre para asustar a los desvalijados. Por aquellos días del mes de junio de 1.907 son más de uno los falsos «Pernales» que hacen acto de presencia aquí y allá. Vayan para probarlo dos casos. Una noche llegan a la finca de Majaneque dos individuos, que dicen ser «el Niño de Arahal» y «el Niño Bonito», de la cuadrilla de «el Pernales». El Primero, que es quien lleva la voz cantante, exige con amenazas al propietario, José Reus, vecino de Córdoba, sesenta duros, pero el hombre no los tiene.
-Sólo yevo en er borsiyo dies pesetas – les dice. -Ahí van.
Entonces le pide que escriba a su mujer para que entregue la cantidad solicitada a uno de los gañanes. Y con todo sosiego los ladrones le acompañan hasta las mismas puertas de Córdoba.
Días después, los mismos individuos, usando iguales nombres, se presentan de mañana en el cortijo de Doña Sol. El falso compañero de «el Pernales» pide a su propietario, don Santos Hernández, vecino de Córdoba, cuarenta duros. Pero la inesperada presencia de una pareja de la Guardia Civil malogra su propósito. Es detenido con su acompañante y entonces se ponen en claro que el supuesto «Niño de Arahal» no es otro que un bracero de La Carlota llamado Francisco Durán Serrano. Por lo que se ve le resultaba más cómodo usar de la fama del estepeño que alcanzarla él por sus propios méritos.
Y no fueron éstos los únicos casos que se dieron. Hubo bastantes. Lo mismo le sucedió a «el Vizcaya», a «el Vivillo» y a otros bandidos. Pero a ninguno de ellos, que sepamos, le ocurrió el hecho curioso de verse convertido en víctima de uno de sus suplantadores. A «el Pernales», sí. Veamos como fue:
Por aquellos días un pobre hombre de Santaella, de cuyo nombre no ha quedado memoria, al verse agobiado por la miseria, resuelve echarse al campo. Toma su escopeta y se aposta cerca del camino, preparado para desvalijar al primer viajero que aparezca. No tiene suerte. pasa en inútil espera la mayor parte del día sin que pueda poner en práctica su propósito. Piensa ya en retirarse cuando, al anochecer, escucha el trote de un caballo. Se oculta tras un olivo y espera con el arma dispuesta. Al ver aparecer de frente al jinete, lo encañona. Esforzándose por dar a su voz un tono de autoridad, le ordena que se detenga y eche pie a tierra.
-¿Quién lo manda? -pregunta el otro.
-«Pernales» -contesta.
El asaltado, que no ha obedecido en lo descabalgar suelta una ruidosa carcajada.
–¿Hombre, esto sí que tie grasia! -dice.- Pue me habrás robao la sédula, porque hasta la presente «Pernale» lo he sío yo.
Al escuchar tan sorprendentes palabras, el improvisado ladrón se queda helado. Deja caer el arma y, temblando de miedo, se arroja a los pies de quien ya tenía por víctima. No duda ni un momento de cuanto ha dicho. Busca enternecerle. Y entre hipos y lamentos le dice que ha sido la necesidad lo que le ha hecho usar su nombre, porque ni él ni su familia han probado bocado en todo el día.
–¡Güeno está! -le corta el bandido. –Ahí ties sinco duros pa que comáis. Y ya puedes presumir en Santaeya disiendo que has asartao a «Pernale».
Antes de que el otro tenga tiempo de deshacerse en frases de agradecimiento, Francisco Ríos, pues él es en verdad, pica a «Relámpago» y se aleja.
Hasta entonces «el Pernales» no ha intentado salir casi nunca de los terrenos que le son conocidos. En ellos ha encontrado siempre seguridad y amparo. Sigue, pues, tomando como centro Puente Genil, y alrededor de esta población gira invariablemente con un conocimiento y un aplomo sorprendentes. Aparece frecuentemente por Casariche, La Roda, Estepa, Osuna, Morón, Marchena, El Rubio, Marinaleda, y Herrera. Luego, desde esta ciudad suele utilizar, para pasar el río Genil, el vado de la llamada Isla de los Gitanos, hasta dar en Aguilar, Santaella y Lucena, desde las que, finalmente, enlaza de nuevo con Casariche.
Sus robos menudean. El día 9 de junio de 1.907 entra con «el Niño de Arahal» en un cortijo del término de Lucena. El dueño, don José Moscoso, al advertir su presencia, consigue ganar el piso alto. Encerrado en una de las habitaciones comienza a dar voces de alarma por una de las ventanas. «El Pernales», exasperado, dispara sobre él, haciéndole enmudecer. Queda tendido en el suelo, gravemente herido. Los bandidos le roban catorce mil pesetas y cuanto de valor hallan en la casa, y huyen al galope de sus caballos.
Después de este robo y hasta un mes más tarde se pierde un tanto la pista de «el Pernales». Noticias no comprobadas dicen que, para tratar de escapar a la persecución, mata a su caballo «Relámpago», oculta las armas, disgrega a sus hombres y marcha disfrazado a Valencia. Allí se encuentra con Conchilla, que está próxima a dar a luz. Parece ser que se alojan en la misma casa de la Plaza de San Sebastián, que en el anterior viaje ocuparon. No hay duda de que intentan escapar otra vez a América.
Pero sus propósitos se malogran de nuevo porque probado está que durante los últimos días del mes de junio Francisco Ríos, ahora sin más compañía que «el Niño de Arahal», continúa en distintos puntos sus fechorías. Haciendo verosímil lo anteriormente dicho, desde entonces monta casi siempre un macho castaño oscuro. En cuanto a Conchilla, vuelve al caserío de la Piña en espera de su alumbramiento.
Hasta el momento presente ha lucido resplandeciente la buena estrella de «el Pernales», pero pronto va empalidecer. Cuando menos lo espera se ve en un apurado trance, que es como un aviso, como una seria advertencia de lo que en corto plazo ha de sucederle; del fin que para él y para «el Niño de Arahal» se anuncia ya irremediable.
El día 2 de julio de 1.907 salen los dos del cortijo de los Garrotales, donde el segundo se ha provisto de cabalgadura, y toman el camino de Osuna. Caminan durante largas horas por veredas y atajos, dando vueltas y rodeos para burlar la vigilancia de las fuerzas que por todas partes vigilan. Ya de noche, siente la imperiosa necesidad de tomar algún alimento y llaman a la puerta del cortijo conocido por Dueña Alta, situado en el término de Marchena, propiedad del marqués de Casa Recaño. Bustos, el aparador, acude a abrir.
–¡Dio le guarde! -saluda «el Pernales». Y al fijarse que lleva una escopeta colgada del hombro, le pregunta: –¿Osté también usa armas?
–No hay más remedio -contesta Bustos-. Naide sabe lo que pue susedé.
-¿Es que no nos conose osté?
El aperador, que ha advertido en seguida quiénes son los visitantes, queda como perplejo y responde:
-La verdad, no caigo; pero me parese que les he visto arguna ve.
Echa «el Pernales» desde la montura su cuerpo hacia delante y, aproximándose a Bustos, le dice:
–Soy «Pernale». Y éste, «er Niño de Arahal».
–¡Ah, ya! -exclama el otro, como si acabara de hacerle una revelación.
-¿Quién hay en la casa?
–Er casero con su mujé, y yo con la mía y con mi hija.
Abre el portón y da paso a los bandidos.
Estos echan pie a tierra. Después de dejar los caballos en la cuadra entran en la cocina. Al tiempo que toman asiento manifiestan su deseo de cenar. El casero habla de matar un pollo, pero «el Pernales» dice que en eso se tardaría demasiado. Prefiere como más rápido, unos huevos fritos, jamón, queso y vino. También le pide que eche pienso a los animales. Mientras el casero lo prepara todo, los dos bandidos no dejan de fumar y de hablar.
Dispuesta la cena, dan cuenta de ella con apetito. una vez terminada, prenden de nuevo fuego a los cigarros, y después de tomar un poco de avena en un talego para llevarla de repuesto, salen a la corraliza. Es la una de la madrugada. El cielo está entoldado. Todo aparece emborronado por las sombras. Entran en las cuadras y se disponen a preparar los caballos. Entonces sienten que alguien llama por la puerta principal. Acude el aperador. Abre y se encuentra con una de las parejas de la Guardia Civil encargadas de vigilar aquella demarcación. Al preguntarle si hay alguna novedad, contesta sin la menor vacilación:
–¿Y tanto! Ahí dentro están «Pernale» y «er Niño Arahal» preparándose pa salí.
-¿Cuántas puertas tiene la casa?
–Tre. Esta, una mu baja, por la que no cabe ni un burro, y otra mayó, que serré hase un rato. Da aquí, a la corralisa.
-¿Tiene usted la llave?
Asiente el hombre y se la entrega.
-Ahora cierre usted ésta.
Dispónese a obedecer, pero «el Pernales», que inmediatamente se ha dado cuenta de la situación, le grita:
-No toque la puerta o tendrá que sentí.
Los guardias se parapetan cerca de ella. Uno junto a un montón de paja y el otro tras una pila de leña. Dan a los bandidos la voz de alto, y como no les respondan, disparan hacia el interior sin que la oscuridad les permita precisar la puntería. «El Pernales» y «el Niño de Arahal», apoyados en el muro de entrada, les contestan con fuego de carabina y revólver. Mientras éste último mantiene el tiroteo, aquél, comprendiendo que deben escapar cuanto antes, se dirige a la puerta cerrada. Primero con una navaja y después a tiros trata inútilmente de forzarla.
Los guardias continúan disparando sin cesar. El aperador ha conseguido llegar hasta sus habitaciones y en ella se encierra con su mujer y su hija. El casero se refugia en la cuadra. Desde ella escucha, asustado, la refriega.
Temiendo «el Pernales» que otras parejas de civiles cercanas acudan, contribuyendo así a agravar su situación, toma una resolución extrema. Rápidamente la pone en práctica. Se aproxima a la cuadra y ordena al casero que saque un mulo que anteriormente ha visto en ella. Así lo hace. Colócalo el bandido junto a la puerta principal y, castigándolo con dureza, lo hace salir. Los guardias, al oír el furioso pataleo, suponen que los sitiados tratan de huir y disparan repetidas veces sobre el animal. A continuación escapan «el Pernales» y «el Niño» al galope de sus caballos. Van tendidos a lo largo de los lomos para ofrecer el menor blanco posible. El primero lleva en la mano derecha un revólver con el que hace un par de disparos al pasar por entre los guardias. Pronto desaparecen envueltos en las sombras.
Al darse cuenta la pareja de que han sido burlados, piden en el cortijo que les sean facilitadas caballerías y salen tras los bandidos. Durante largo rato les siguen a distancia, haciendo sobre ellos varios disparos. Al fin, tienen que renunciar a la persecución. Las condiciones del terreno y la oscuridad de la noche se lo impiden.
Cuando regresan al cortijo de Dueña Alta encuentran al mulo que «el Pernales» echó por delante. Unos balazos dieron con él en tierra. Los guardias suponen que el estepeño iba herido, porque a los disparos que le hicieron a su salida el caballo hizo un extraño y él se incorporó.
Aunque los guardias, en unión de otros llegados más tarde, dan una batida por los alrededores, no pueden averiguar cuál ha sido el camino tomado por los malhechores. Preguntan a las gentes del campo y todos contestan que no les han visto.
Pero algunos hay que no se avienen a guardar silencio. Entre ellos está un vecino de El Rubio, llamado Francisco Prieto Gómez, a quien apodan «Charquito». Por aquellos días alguien hace llegar a oídos de «el Pernales» que en más de unan ocasión el mozo ha servido de guía a la Guardia Civil. Inmediatamente le busca para darle su merecido. Uno de sus confidentes le informa. Se encuentra segando con su padre, un primo hermano y trece hombres más en la finca denominada Ruis Sánchez, situada en el término de Ecija. A ella se dirige de amanecida en unión de «el Niño de Arahal». Son las cinco de la madrugada. El campo aparece bañado por la suave luz del alba que se inicia. El galope de los caballos despierta a los segadores, que se encuentran durmiendo en el tajo. Incorpóranse sorprendidos y varios de ellos, a más de «Charquito», reconocen a los bandidos. Visten éstos traje de pana y sombrero cordobés y usan monturas de las llamadas de aparejo redondo, las cuales permiten llevar las cosas necesarias para hacer vida en el campo.
Cuando están cerca del grupo, que les mira inmóvil, con los rostros llenos de curiosidad y temor, «el Pernales» pregunta:
–¿Quién de vosotros es «Charquito»?
–Yo -responde el aludido, adelantándose.
–Pos más te valiera no serlo -dice «el Pernales». –Echa palante-. Y con el caballo le separa de sus compañeros unos cuantos pasos. –¿Ande está tu pare?
Recelando que algo malo va a pasarle, «Charquito» contesta mintiendo:
–Se ha quedao en casa.
–Mejó pa él.
«El Niño de Arahal» echa pie a tierra. Ata al mozo los brazos y, utilizando un ronzal, comienza a descargar sobre él terribles zurriagazos. Suenan secos y duros. Mientras tanto, «el Pernales», sin desmontar, encañona a los demás con su carabina.
–Ar que se mueva lo dejo seco -anuncia.
El pobre muchacho se encoge y grita a cada uno de los golpes. Transido de dolor, deja oír lastimeros quejidos. Su padre y sus compañeros contemplan el castigo apretando los dientes y los puños, dolidos de su impotencia. «El Niño de Arahal», con rabiosa ferocidad, redobla su ímpetu. Brota la sangre en la cara, el pecho y la espalda de su víctima. La floja camisa se enrojece. Y los golpes siguen cayendo medidos, silbantes, demoledores. «Charquito» llora. Sus hirientes lamentos rasgan el silencio de la mañana. Su padre, tembloroso, suplica al bandido que deje de martirizarle. Los demás unen a él sus ruegos.
–Hay que darle lo suyo -responde «el Pernales». –Eso os enseñara a no venderme.
«Charquito» se debate inútilmente contra aquella furiosa lluvia de golpes que le muele el cuerpo. Al fin, maltrecho, sin fuerzas para tenerse en pie, cae al suelo. Y hasta allí le llega también el ronzal, que manejado sin descanso por el poderoso brazo de «el Niño de Arahal», describe en el aire rápidas curvas que rompen con fuerzas en sus carnes laceradas.
En aquél momento aparece su mujer. Al verle en tan lastimoso estado hace intención de arrojarse sobre él para protegerle, mientras llora desesperada, pronunciando convulsa su nombre. «El Pernales» se lo impide. Empujándola con su caballo la obliga a unirse al grupo de los segadores, que han presenciado la escena en obligado mutismo.
Cuando «el Niño de Arahal» comprueba que «Charquito» ha quedado sin sentido, cesa en su atroz castigo. Se lía despacio el ronzal a la mano y mira satisfecho al muchacho, que ha quedado a sus pies dolorido y sangrante. Vuelve el rostro hacia «el Pernales».
–¿Lo mato? -pregunta.
–No -contesta. –Ya tie bastante-. Y dirigiéndose a los segadores les dice con altivez: –Esta es mi justisia; no lo olvidéis.
Monta su caballo «el Niño» y los dos bandidos desaparecen.
«Charquito» es llevado a casa por sus compañeros y, como consecuencia de la paliza, se ve obligado a guardar cama durante más de quince días.
Esta es una muestra de que «el Pernales» no tiene piedad alguna para quienes le traicionan. Pero desde hace algún tiempo se muestra cortés y amable con las personas a las que pide dinero. En verdad no las roba, porque jamás emplea contra ellas violencia alguna. Simplemente solicita lo que él llama un socorro. Así lo puede atestiguar el diputado señor Romero. El día 22 de julio de aquel año de 1.907 viaja en un carruaje de su propiedad que él mismo guía, acompañado de su mujer. Al llegar a las puertas de Aguilar se ven detenidos por un jinete que les sale al camino. Es «el Pernales». Se aproxima al diputado y le pide mil pesetas, las cuales dice necesita con urgencia para socorrer a unos campesinos que están sumidos en la más espantosa miseria. El señor Romero lamenta no poder complacerle. Sólo lleva encima una pequeña cantidad, que pone a su disposición. Pero puede entregarle su reloj y las alhajas que su esposa lleva. «El Pernales» acepta el dinero, y aunque agradece el ofrecimiento, rechaza lo demás. Al observar que la señora, disgustadísima, llora silenciosa, se acerca a ella respetuosamente y, quitándose el sombrero, le dice:
–No pase osté pena, señora, se lo pío por favó. No la va a pasá na. Ya ve que sólo les he solicitao humirdemente una limosna. ¡Condió!
El diputado continúa su camino un tanto confuso. Aquello, más que un asalto en el camino real parece, por las corteses maneras empleadas, un simple favor de dinero entre personas bien educadas.
Pero modifica su opinión al llegar a Aguilar y pone el hecho en conocimiento de la Guardia Civil. Como de costumbre, salen unas parejas en persecución del bandido y, como de costumbre también, no encuentran de él ni rastro.
Dos días después, el 24 de julio, Conchilla «la del Pernales» da a luz una niña, fruto de sus amores con el bandido. El alumbramiento tiene efecto a las dos de la madrugada en el Caserío de la Piña, donde la joven se encuentra. Inmediatamente consigue que la noticia llegue a conocimiento de su amante, que la espera ilusionado. A los pocos días se la presenta un enviado suyo a quien conoce muy bien. Siguiendo sus instrucciones, al hacerse de noche la acompaña con la recién nacida hasta un caserío próximo a la estación de Cabra. Allí la espera «el Pernales». Mientras celebran lo que será su última entrevista, el amigo vigila fuera. No sólo emplean el tiempo en amorosas efusiones. Su propio porvenir les preocupa. «El Pernales» pide a Conchilla que se vuelva a Valencia con la niña y le espere allí. Promete reunirse con ellas tan pronto como pueda. Esta vez lograrán marchar a América, igual que ha hecho «el Vivillo».
Salen de la casa y caminan juntos un corto trecho, hasta donde se encuentra el caballo del bandido. Su despedida es larga. Unidos en un estrecho abrazo, «el Pernales» reparte sus besos entre la madre y la hija. Luego monta. Con el brazo en alto da su último adiós. los pasos del animal se pierden en la noche. Conchilla regresa silenciosa a su casa. Los dos amantes no volverán a verse más.
Mientras esto sucede, el gobernador de Córdoba, señor Cano y Cueto, se traslada el día 28 de julio a Lucena dispuesto a terminar con «el Pernales» en el improrrogable plazo de una semana. Así se lo ha prometido a don Juan de la Cierva, ministro de la Gobernación. Y lo primero que se le ocurre es pedir en el periódico «La Alianza» que, al objeto de conquistar la paz y la tranquilidad de que tan necesitados se encuentran, sean abiertas unas listas secretas. En ellas figurarán las cantidades que cada uno quiera buenamente aportar y el fondo así obtenido servirá de premio para quien consiga capturar al bandido. La propuesta, según parece, tiene escaso éxito. Las personas a cuyo bolsillo se llama dudan de su eficacia. Encuentran mucho mejor para ellos entregar ese dinero a «el Pernales». Esto, al menos, les da la tranquilidad de que sus casas, sus cosechas y sus ganados serán respetados.
Y mientras el Poncio, rodeado de guardias civiles, dispone su plan de operaciones, Francisco Ríos lleva a cabo una nueva fechoría a muy escasa distancia de donde él se encuentra.
Hacia las cinco de la tarde del día 1 de agosto de 1.907 se presenta con «el Niño de Arahal» en el lugar denominado las Sesenta de Mora, tan sólo a tres kilómetros de Lucena. Y allí se apodera de siete mulos, tres propiedad de don Pedro Jiménez Alba, presidente de la Comunidad de Labradores, y cuatro de don Francisco Palacio. Manteniendo a los animales como rehenes exige para su devolución, al primero, mil pesetas, y al segundo, quinientas. Inmediatamente de recibida la petición corren a poner el hecho en conocimiento del gobernador. Lo encuentran merendando en unión de los dos jueces de la localidad, del alcalde y de los propietarios señores Herrera y Álvarez. Sin esperar a terminar el plato recién servido, se levantan precipitadamente y abandonan la mesa.
Como primera medida, el señor Cano y Cueto prohíbe a los robados que entreguen cantidad alguna. Luego se dispone a enviar fuerzas tras los bandidos. Pero se encuentra con que todas las de la Guardia Civil de Lucena y los pueblos inmediatos han salido, al mando del teniente coronel Pinzón, para distribuirse convenientemente al objeto de dar una batida. En la comandancia sólo quedan dos guardias, más el de puerta y uno enfermo. Ordena a la pareja disponible que marche hacia el lugar donde se supone que está «El Pernales»; manda en su auxilio a diez guardias bien armados de la Comunidad de Labradores, y utilizando las estaciones telegráficas de Lucena y Aguilar, comienza a trasmitir sus órdenes. Pronto consigue ponerse en contacto con el teniente coronel Pinzón, que se encuentra en Cabra. Este, en unión del teniente de Lucena y de una pareja, salen hacia las inmediaciones de las Sesenta de Mora. Su galopar es vivísimo, pues los diecisiete kilómetros que separan ambos puestos lo cubren en veintiún minutos.
Todas las fuerzas que patrullan por aquellos lugares son rápidamente alertadas. «El Pernales» advierte en seguida el inusitado movimiento y huye para evitar el cerco, dejando abandonadas las mulas. Con el conocimiento que tiene del terreno consigue una vez más burlar a los guardias. Pero camina mohíno. No se aviene de buen grado con su fracaso. Alguien tiene que pagarle el perjuicio de haber tenido que deshacerse de los animales. Mientras escapa, se detiene en la finca que el marqués de Campo Real posee en el mismo término de Lucena. Entra, dice quién es y pide mil pesetas, que le son entregadas sin protesta. Con los billetes en los bolsillos se aleja cada vez más de sus perseguidores.
Las caballerías son recuperadas por la Guardia Civil. Y en reata se presenta con ellas en Lucena a las dos y media de la madrugada. A la mañana siguiente las entregan a sus dueños.
Como ya es costumbre, los bandidos no aparecen por parte alguna. Alguien dice a los guardias que los ha visto; «el Pernales » montaba una yegua negra y «el Niño» una jaca castaña. Pero la dirección que les dan es equivocada. Todo esto no quita para que el señor Cano y Cueto gratifique espléndidamente a los guardas de la Comunidad de Labradores «por su brillante comportamiento».
Las noticias que después circulan sobre los bandidos son contradictorias. Unos suponen que se han corrido hacia Bobadilla; otros dicen que los han visto cerca de la estación de Campo Real; algunos aseguran que se encuentran por los olivares de la duquesa de Denia. Tal vez sea que el miedo les hace verlos por todas partes; tal vez sólo sean algunos de los falsos «Pernales» que merodean por aquellas tierras aprovechándose, en su propio beneficio, de la fama alcanzada por el estepeño. Hasta el propio Juzgado de Primera Instancia de Aguilar cree tropezarse con ellos uno de los primeros días de aquel mes de agosto de 1.907. Vuelven del pueblo de Zapateros, después de haber practicado las diligencias del levantamiento de un cadáver, el juez don José Castillo, el forense don José Paniagua, el escribano don Timoteo Sánchez y un hijo de éste. Viajan en un coche tirado por tres mulas. Al llegar a los Moriles, muy cerca del lugar de Benavides, propiedad del ex diputado don Juan Burgos, ven a dos jinetes parados en medio del camino. Estos, al divisar el carruaje se apartan, colocándose entre los olivos. Ninguno de aquellos hombres duda que son «el Pernales» y «el Niño de Arahal». Pasa rápido el coche, con el consiguiente temor de sus ocupantes, y quien lo guía lanza a los animales al galope hacia Aguilar.
-Los bandidos sabían, por las muchas confidencias que reciben- manifestó después el escribano- que íbamos a pasar y prepararon ese golpe de efecto. Lo mismo le sucedió al gobernador en Lucena. La cosa no puede sorprender. Aquí mismo, en las calles de Aguilar, «el Pernales» ha hablado más de una vez con diversas personas sin verse por nadie molestado.
También la Guardia Civil, en constante vigilancia, cree ver al bandido aquí y allá. Lo sucedido una de aquellas noches en la estación de Lucena lo demuestra. Varias parejas se encuentran emboscadas en distintos lugares. De pronto, a uno de los guardias se le cae el fusil y éste se dispara. Alarmados, los otros hacen fuego en aquella dirección sin, por fortuna, alcanzar a ninguno de sus compañeros. Pero el involuntario disparo hiere a uno que está al lado. Se trata del guardia Julián Otal Casanova, de veintiocho años, natural de Sesa (Huesca), que hasta hace tan sólo ocho días se encontraba de puesto en Zaragoza, de donde fue traído para reprimir el bandolerismo. Trasladado al hospital de Lucena pudo apreciarse que, hallándose sentado, el proyectil le penetró por debajo del codo y, después de atravesarle el brazo, le rozó el vientre chamuscándole la ropa, para luego llevarse la tapa de una de las cartucheras delanteras. Y aún conservó la bala la suficiente fuerza para producir una rozadura en la nariz al guardia que se encontraba sentado junto a él.
Mientras es buscado precisamente por donde no está el bandido, en unión de su ya inseparable «Niño de Arahal», se ve obligado a salir de su medio para eludir el acoso. Ello va a ser la causa de su perdición. Ahora se lanza por terrenos desconocidos, en los que nunca ha puesto la planta. Esto le hace perder la seguridad de que siempre ha disfrutado. Abandona también la táctica que tan buenos resultados le ha venido dando y de perseguido se convierte en agresor, sosteniendo algunos violentos tiroteos con la Guardia Civil.
Probado está que se interna en la provincia de Cádiz, la cual cambia a la semana siguiente por la de Sevilla, para terminar hacia mediados de agosto en la de Jaén. En todas ellas recorren los cortijos solicitando cantidades de quinientas o mil pesetas, que en pocas ocasiones les son negadas. Hasta se dice que durante la reciente feria de esta última capital se les ha visto paseando con toda tranquilidad por sus calles.
A partir del jueves 15 de agosto de aquel año 1.907 ya nos es posible seguir día a día las andanzas de los dos bandidos en su camino hacia la muerte. Pronto va a quedar finada su historia y cerrada su leyenda.
El sábado 17 se presentan en una finca propiedad del marqués de Villalta situada cerca de Jaén. Sorprenden en ella al administrador, don Manuel Gutiérrez Mármol, y le piden que vaya en su nombre a Torredonjimeno para solicitar de la arrendataria, doña Juana Rita, viuda de don Felipe Martínez, las consabidas mil pesetas.
–Así podrá su hijo salí a visitar las fincas con toa tranquilidá- dice «el Pernales». -De otra forma, nunca estará seguro.
Obedece el requerido, pero la señora se niega rotundamente a entregar dinero alguno. Decidida, lo denuncia a la Guardia Civil. El señor Gutiérrez Mármol, temiendo terribles represalias, acude apurado a su hermano, el coadjutor de la iglesia de Santa María, pero sólo puede facilitarle quinientas pesetas. Ya se dispone a regresar con ellas cuando, momentos antes de salir, se ve interrumpido por un teniente y dos parejas. Le recomiendan que no abandone el pueblo y ellos parten en busca de «el Pernales». Este, que vigila el camino, ve con su anteojo de larga vista los tricornios y sin esperar la vuelta del administrador huye en unión de su acompañante hacia Torre del Campo. Allí piden dinero en varias casas de labor. Encontrándose en el cortijo del Platero son sorprendidos por una pareja. Cruzan varios disparos y al fin «el Niño» se ve en la precisión de tener que luchar cuerpo a cuerpo. En un alarde de audacia y de valor logra escapar de entre sus manos y salir por la puerta trasera de la casa.
El martes día 20 aparecen en el cortijo de Riez, propiedad de don Antonio y don Luis Cubillo, vecinos de Madrid. Preguntan por el administrador, y al decirles que no está allí, marchan sin hacer petición alguna. Han tomado la carretera de Baeza a Jaén. En la venta de Pozo-Blanco, que está a cinco kilómetros de Mancha Real, se detienen un buen rato para descansar, mientras beben unas copas.
El miércoles 21 se dirigen al cortijo de Hilachos. Van en busca del señor Canata, su dueño, pero éste se encuentra también ausente y esto le libra de la molesta visita.
No tiene igual suerte don Tomás Herrera, que se propietario del cortijo de Racena y hermano del juez de Primera Instancia de Ubeda. A las cuatro y media de la tarde del día 22 llegan a él dos hombres a caballo. Visten, según cuentan después algunos de los albañiles que trabajaban en unas reparaciones, chaquetas y chalecos de pana y se cubren con sombreros de ala ancha muy abollados. Van armados de rifles, revólveres y cuchillos. Les ciñen las cinturas unas cananas dobles repletas de cartuchos. Su aspecto no les deja lugar a dudas. Al preguntar los recién llegados por el señor Herrera, uno de los obreros le pasa aviso. Una vez éste en su presencia los desconocidos le piden veinticinco mil pesetas. Contesta que le es del todo imposible entregarles esa cantidad y uno de los bandidos le pregunta:
–¿De cuánto dinero pué osté dispone?
–Pues de unas cuatro mil pesetas; pero no aquí, sino en mi casa.
Saca aquél de la grupa de su caballo papel, tintero y pluma y obliga al propietario a escribir unas líneas a su madre. En ellas le dice que, habiendo comprado unas ovejas, necesita que le remita por el dador cuatro mil pesetas.
Marcha el aperador con la carta a Mancha Real, que dista cuatro o cinco kilómetros. Antes le recomiendan que no diga a nadie lo ocurrido si tiene algún apego a la vida.
Los bandidos advierten después, tanto a don Tomás Herrera como a las dos cuadrillas de albañiles que allí trabajan y a los criados, que cada uno puede continuar su faena con toda libertad. A continuación ellos se dirigen a un montículo próximo, desde el que se domina gran extensión del terreno, y se sientan en lo alto dispuestos a esperar. Pasan más de dos horas. Los bandidos, aburridos, bajan al cortijo y uno de ellos dice al dueño:
-Vamo a salí al encuentro del aperaor. Venga osté con nosotros-. Inician la marcha y antes de salir al camino real se detienen.
-Lo mejó será -rectifica- que osté se güerva a la casa, porque si aparesen los tricornios, vamó a tené yuvia de balas y no está bien que osté se moje.
Vuélvese aquél al cortijo y los bandidos continúan camino adelante hasta encontrarse con el enviado. Este les hace entrega de las cuatro mil pesetas y juntos regresan a la casa. Después de despedirse del propietario se alejan para seguir visitando a otros que dicen figuran también en la lista.
Este robo, cometido en las inmediaciones de la carretera que va a Jimena, en un lugar próximo a Jaén, a pocos kilómetros de Mancha Real y ante la pasividad de los veinte hombres que había en el cortijo de Racena, demuestra una audacia sin límites. Pero todo hace suponer que fue obra de uno de los falsos «Pernales» que proliferaban, ya que el verdadero no pasaba por aquellos días de las mil pesetas en sus peticiones, e incluso se conformaba con lo que quisieran darle. Huidos al extranjero «el Campero» y «el Vivillo» puede suponerse, con algún fundamento, que el autor bien pudo ser «el Jaro», antiguo compañero de este último, oculto tras el apodo famoso de Francisco Ríos.
Denunciado el despojo, sale la Guardia Civil de Mancha Real, al mando del teniente don Pedro López, en persecución de los maleantes, pero no puede hallarlos. Corrió muy insistentemente por la ciudad la noticia de que, al regresar la fuerza luego de su infructuosa búsqueda, el teniente había recibido una esquela concebida en los siguientes términos, corregida, claro es, su ortografía:
Anoche, cuando pasó usted por el olivar de Alberto en mi persecución, le tuve encañonado y no lo maté teniendo en cuenta que es usted un honrado padre de familia y no quise dejar a sus angelitos huérfanos de padre y sin amparo.
Pernales.
¿Qué extraño suenan, viniendo del bandido, esta generosidad y esta ternura! Si la carta es cierta, había cambiado mucho el estepeño. Tal vez convencido de su irremediable y próximo fin, se humanizaba. Pero nos cuesta trabajo creer en este repentino cambio.
Después del robo de Mancha Real, llevado a cabo por el auténtico o por un apócrifo «Pernales», aquél, según noticias, no sale de la provincia de Jaén. La mañana del día 24 se presenta, junto con «el Niño de Arahal», en la central eléctrica de los Sucesores de Cobos Varona, a cinco kilómetros de la capital.
-El día menos pensado- comenta, escandalizado, un comerciante al saberlo- tomará café aquí con nosotros y, después de saborear el moka, echará un guante.
También se dice que el domingo día 25 estuvo en la finca La Vereda, del presidente de la Diputación señor Martínez Nieto, y el día 26, ya de noche, hizo lo propio en el cortijo de los Naranjos, propiedad de don Antonio del Aguila, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid. En los dos pidió una pequeña cantidad de dinero, que le fue dada.
La constante y molesta presencia del bandido en las casas, aunque ahora bajados sus humos y reducidas sus arrogancias, lo haga más bien como mendigo, ha levantado de nuevo olas de indignación en todos los pueblos y ciudades. ¿Hasta cuándo va a durar tan bochornosa situación? La alarma ha sido general. Al escándalo público ha seguido otra vez una fuerte campaña de prensa. El Gobierno se ve, pues, obligado a concluir con el bandido a todo trance. Se sabe que los gobernadores andaluces han recibido hace días un telegrama del ministro de la Gobernación ordenándoles que ofrezcan quince o veinte mil pesetas a la persona que aprehenda a «el Pernales». Se les advertía que este premio no lo hicieran público ni en los Boletines de la provincia ni en la prensa, pero sí que dieran la noticia por medio de una circular a los alcaldes de los pueblos para que pudiera llegar a conocimiento de todos los vecinos.
Al mismo tiempo ha sido dispuesta una gran concentración de fuerzas. Pasan de dos mil los guardias civiles traídos de los distintos tercios de España. Sumados éstos a los efectivos de las comandancias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga y Jaén, constituyen un verdadero ejército. El cuartel general lo han establecido en La Roda, por ser allí donde se cruzan las líneas férreas de Andalucía. Fraccionada la fuerza en pequeñas unidades de gran movilidad, éstas se encuentran ya distribuidas convenientemente en pueblos, cortijos, caminos y lugares estratégicos, ejerciendo una intensa vigilancia que no cesa ni de día ni de noche.
Estas extraordinarias medidas hacen comprender a «el Pernales» que se encuentra en más peligro que nunca. Sus movimientos, antes tan amplios y libres, se ven cada vez más reducidos. Aún es tiempo de buscar en otros lugares la seguridad que allí le falta. Si no lo hace pronto, le será imposible escapar del estrecho cerco. Además, Conchilla le espera ansiosa en Valencia para emigrar juntos a América, como tienen proyectado. Este termina por ser su único deseo.
Durante los días 27 y 28 de agosto lo dispone todo y piensa por dónde llegar a la capital valenciana con menos riesgo. Lo más urgente es salir de aquella zona sembrada de civiles. «El Niño de Arahal» no quiere abandonarle en tan críticos momentos. Le acompañará hasta Valencia pase lo que pase. Extremando las precauciones, caminan sólo de noche. Durante el día permanecen ocultos. Así atraviesan parte de la provincia de Jaén. El jueves 29 llegan con el alba al sitio conocido por Puente de los Aceiteros, a cuatro kilómetros de las Navas de San Juan, partido de Baeza.
Son las cinco de la madrugada. La campiña brilla serena bajo la naciente luz de la mañana. Creyéndose ya en franquía se detienen un momento para descansar y tomar algo. Pronto se arrepienten de haberlo hecho. Una pareja de la Guardia Civil, compuesta por el cabo Robles y el guardia Tornero, los ve. Se adelantan y les dan la voz de alto. Los bandidos, sorprendidos, buscan rápidamente lugar donde protegerse. Después responden con las armas. Por ambas partes se cruzan varios disparos que sólo hieren el aire. «El Pernales» y «el Niño de Arahal» espolean sus caballos y a los pocos instantes quedan ocultos por los accidentes del terreno. En su precipitada huida han dejado abandonadas varias prendas de vestir, algunas viandas que no tuvieron tiempo de consumir y una yegua que llevaban de descanso.
Lejos ya de los guardias, que no pueden continuar su persecución, los bandidos se dirigen a Sierra Morena, en la que penetran por la parte de Cazorla. Después de largo caminar rebasan el pueblo de Segura. El viernes día 30 alcanzan el Calar del Mundo, uno de los picos más elevados. Descienden a continuación y el día 31, último de sus desgraciadas existencias, caen en la parte que, perteneciente a la provincia de Albacete, se denomina sierra de Alcaraz. En aquella bravía naturaleza, en aquellas inmensas soledades pueden, al fin, respirar ancho. La permanente vigilancia de los dos o tres mil guardias civiles reunidos para apresarlos no llega hasta allí. Pero, faltos como están del encubrimiento desinteresado, espontáneo y casi natural que siempre han encontrado en Andalucía, no se les ocurre pensar que en cualquier momento pueden ser denunciados por la primera persona con quien se encuentren. y así sucede para su mal. Vienen, pues, a hallar la muerte cuando más seguro se creen.
De la captura y fin de «el Pernales» y «el Niño de Arahal» existen varias versiones que corrieron profusamente por aquellas tierras. Difieren algo entre sí. Nosotros vamos a fundirlas en un solo relato, tomando de cada una lo que creemos más cerca de la realidad. A continuación, y como complemento, daremos dos partes cursados por las autoridades. Así podrá conocer el lector la versión popular, minuciosa y novelesca, y la versión oficial, fría y rutinaria. Dos caras del mismo hecho entre las cuales está la verdad.
Los bandidos caminan por aquellos ingentes riscos con rumbo incierto. A poco de amanecer, al llegar al sitio denominado Venta de la Noguera, se encuentran con un leñador que carga un haz de leña de boj en su borrico. Se trata de Abdón Campayo González, vecino de Bogarra. Este contempla indiferente a los jinetes. Observa, sí, que uno monta un caballo castaño oscuro y el otro una yegua castaña clara. Los dos van armados de carabinas y con las cananas repletas.
-Güenos días, amigo- le saluda «el Pernales» -.¿Yevamos güen camino pa seguir la sierra?
Mientras el leñador les informa despacioso y reiterativo, el bandido fija la atención en él. Es un hombre de cincuenta y tantos años, alto, anguloso, un poco encorvado, de tez cobriza y mirada torva y feroz, que hace siniestra la bizquera de su ojo izquierdo. Al hablar deja ver dos filas de gruesos dientes desportillados. Viste chaleco azul de Bayona y pantalón flojo de tela. Calza abarcas herradas de cuero sujetas por unas correas que le suben, cruzándose, hasta las rodilla. Atravesada entre la faja lleva una vara de fresno.
-Desde ahí, que es el Puerto del Arenal, caerán ustés el Salobre y luego, caminando to derecho, llegarán a Bienservida.
Saca el bandido su petaca y ofrece al leñador un cigarro puro.
-Tenga -le dice- y agradesío. A continuación le da una carta y un duro. –Pa que la entregue en propia mano al señó Flores, er ganadero, en Villaverde, de parte de «Pernale», que soy yo.
Al oír este nombre Abdón Campayo apresura la carga de leña y se despide. Como a media legua de allí, en el sitio denominado El Laminar, se encuentra con uno de los encargados de los carros de transporte de San Juan de Alcazar, a quien cuenta lo ocurrido. Este, incrédulo no toma en serio su relato. Lo cree una fantasía. Y así debe ser, porque el hombre no da cuenta a las autoridades de lo que ha visto ni nada vuelve a saberse de la carta. Cuando, ya muertos los bandidos, habla de este hecho, es interrogado por el juez y su versión desmentida. El pueblo, en cambio, sigue teniéndola por cierta.
Probado está, sin embargo, que a las nueve de la mañana de ese mismo día sábado 31 de agosto, el guarda forestal Gregorio Romero Henares, retirado de la Guardia Civil, se encuentra con los bandidos en las inmediaciones del cortijo del Bellotar, al Noroeste de Villaverde. Cambia con ellos un saludo. Ignora, naturalmente, quiénes son, pero no escapa a su olfato el aire fugitivo de la sospechosa pareja. Mientras se aleja ve cómo uno de los jinetes, con la carabina en la mano mira, puesto de pie en los estribos, a una y otra parte. Piensa con acierto que no pueden ser buena gente cuando van tan armados y caminan con tantas precauciones. Además, su aspecto y sus ropas le descubre que son hombres de otras tierras. Sin pérdida de tiempo llégase hasta Villaverde y da cuenta de sus dudas al juez municipal, don Miguel Serrano. Este informa al alcalde y ambos acuerdan enviar, con el alguacil Eugenio Rodríguez Campayo, aviso a la Guardia Civil, que se encuentra en el caserío del Sequeral, a seis kilómetros al Sur de la provincia.
Mientras el emisario parte con este mensaje, el alcalde de Villaverde manda a unos hombres con apariencia de leñadores para que averigüen el lugar por donde los bandidos andan y puedan guiar hasta allí a los guardias. Regresan hacia el mediodía y dicen que les han visto entrar en el cortijo de las Quejas. En efecto, «el Pernales» y «el Niño de Arahal» se han detenido en él para comprar longaniza, pan, vino y cebada. Al tiempo que corren estas noticias, llega a la alcaldía el segundo teniente de la Guardia Civil don Juan Haro López, jefe de la línea de Alcaraz.
Inmediatamente sale para el sitio indicado con tres prácticos. Les acompaña el cabo Calixto Villaescusa Hidalgo, el guardia primero Lorenzo Redondo Morcillo y los segundos Juan Codina Sosa y Andrés Segovia Cuartero. A éste último le consideran todos como uno de los mejores tiradores del Instituto.
Durante bastante tiempo caminan en silencio por un terreno accidentadísimo sin encontrar la pista de los bandidos. Al fin la hallan pasado Villaverde, pueblecito enclavado en el corazón de la sierra. Continúan la marcha, que es lenta y penosa. Comienzan a ascender hacia la llamada Cumbre de los Morricos y al poco rato avistan a «el Pernales» y «el Niño del Arahal». Están sentados tranquilamente junto a un nogal, despachando unas viandas. Próximos a ellos, sus cabalgaduras comen también. El teniente Haro distribuye sus fuerzas para cortar la retirada a los malhechores. Manda al cabo Villaescusa y al guardia Segovia con dos prácticos hacia la cúspide, y él, junto con los guardias Redondo, Codina y un práctico se disponen a atacar de frente. Poco a poco unos y otros van estrechando el cerco. Cuando se aproximan a los bandidos, éstos, que han terminado ya su refrigerio, se encuentran sobre las monturas dispuestos a partir. El teniente Haro les grita:
–¡Alto a la Guardia Civil!
A su voz responde «el Pernales» con dos tiros, al tiempo que anima en voz alta a su acompañante:
-¡Amos por eyos, «Niño»!
Los guardias repelen la agresión con una descarga cerrada. Su eco resuena en las montañas. El humo producido por los estampidos flota unos instantes en el aire inmóvil. Tras su neblina, que se va disipando lentamente, los civiles ven cómo uno de los jinetes escapa. El otro ha sido alcanzado de lleno por los disparos. Su cuerpo se tambalea en la silla. Hace un esfuerzo para sostenerse y al fin su cuerpo rueda pesadamente a tierra. Es «el Pernales».
«El Niño de Arahal», alejado ya del lugar, echa pie a tierra. Espanta a su yegua herida y se parapeta. Al verse acosado por la pareja que se ha situado arriba, hace uso del revólver. Su tiro es certero. Destroza al guardia Segovia parte del tricornio y le produce una ligera herida en la parte superior de la cabeza. Al ver herido a su compañero, los demás guardias descargan sus fusiles. El teniente Haro hace lo propio con su revólver, sin alcanzar al bandido. Este sale a continuación de su escondite. Perseguido por las balas emprende veloz carrera, con bruscos y constantes cambio de uno a otro lado. Salta con sorprendente agilidad cuantos obstáculos encuentra a su paso. Al ganar un grueso tronco o una roca se detiene y, volviéndose, hace fuego sobre sus perseguidores. Ninguno de sus disparos hace blanco. Ya está a punto de alcanzar la Cumbre de los Morricos. Ha conseguido huir hasta unos trescientos metros del lugar del encuentro. Pero el guardia Codina apunta al fugitivo con su máuser y dispara. La bala le vuela el sombrero. Sin inmutarse, «el Niño de Arahal» sigue corriendo cada vez más rápido, en un desesperado esfuerzo por ponerse a salvo. De nuevo se echa el guardia el fusil a la cara. Con toda serenidad, como hábil tirador que es, sigue su arma todos los movimientos del bandido. Truena al fin la detonación. «El Niño de Arahal» abre los brazos, vacila y cae de golpe. Está muerto.
La trágica cacería ha terminado. Son las dos de la tarde del sábado 31 de agosto de 1.907.
Seguidamente vuelven todos al lugar donde cayó «el Pernales». Su cuerpo tiene varios balazos. Los animales que montaban los bandidos han sido también alcanzados por las balas. Se desangran, en paciente inmovilidad, lanzando a ratos dolientes relinchos. Como no pueden andar son abandonados. A nadie se le ocurre dispararles un tiro para abreviar su sufrimiento.
Esta es, con ligeras variantes, la versión que dieron quienes participaron en la muerte de los maleantes. Y la que circuló por la prensa de toda España. No difiere mucho de la oficial, como luego veremos. Pero alguien hizo correr, con aire de misterio, otra muy diferente, que muchos tuvieron por más cierta. Según ella, los bandidos fueron sorprendidos mientras comían bajo el nogal. «El Pernales», al advertir la presencia de las fuerzas, hizo ademán de tomar el arma, pero el movimiento acabó con él y con su amigo. Se añadió para probarlo que los cadáveres tenían en la boca parte del huevo cocido que estaban comiendo, y que los impactos del arma de fuego que presentaban tenían la dirección de arriba a abajo, como recibidos estando los bandidos sentados.
Nosotros no hemos hallado ningún testimonio serio que nos permita tomar en consideración esta noticia. Tampoco hemos podido examinar el informe de las autopsias. Por ello, sólo a título de información lo consignamos.
Terminada la operación se envió aviso al juez de instrucción de Bienservida, el cual efectuó el levantamiento de los cadáveres. Seguidamente fueron llevados por los prácticos, en unas improvisadas parihuelas, al pueblo de Villaverde. Durante toda la tarde quedaron expuestos en la plaza a la curiosidad pública. Corrió la voz por las localidades próximas y muchas personas acudieron para ver los cuerpos.
El juez dispuso que al día siguiente fueran trasladados a Alcaraz, a fin de efectuar las diligencias de autopsia e identificación. A tal efecto expidió telegramas a distintos gobernadores de Andalucía.
Mientras tanto, el teniente Haro hizo inventario de cuanto los malhechores llevaban. Entre los efectos encontrados en la chaqueta de «el Pernales» halló dos cartas de su puño, escritas con la desigual letra y la disparatada ortografía que le eran habituales. Una estaba dirigida a su madre con la firma de Francisco Ríos. Otra, con su apodo, iba destinada a Conchilla, su amante. En ella le decía: «Estate preparada que voy a ir por ti y te voy a traer en mi compañía, que no necesitas para venir conmigo ni ropa ni dinero».
La noticia del fin de los bandidos le llegó a don Juan de la Cierva, ministro de la Gobernación, al día siguiente, 1 de septiembre, muy de mañana, cuando se encontraba oyendo misa. Como las andanzas de «el Pernales» habían constituido para él y para todo el Gobierno una angustiosa pesadilla durante largos meses, abandonó precipitadamente el templo, y al vivo rodar de carruaje se presentó en el Ministerio. ¡»El Pernales» muerto! Apenas podía creerlo. Por un momento pensó en alguna confusión, pero no. Allí estaba sobre su mesa un telegrama. Decía así:
Alcaraz, 1 (8 m.)
Alcalde a ministro de la Gobernación.
Tengo el honor de participar a V.E. que, según me comunica por teléfono el sargento-comandante del puesto de Bienservida, a las dos de la tarde de ayer el teniente jefe de línea, don Juan Haro, al mando de dos parejas, ha dado muerte a los bandidos «Pernales» y «Niño de Arahal» en las lomas de Villaverde, de esta sierra de Alcaraz, cogiéndoles caballos, armas, dinero y efectos. Documento Oficial.
Cuando el ministro se holgaba con la lectura de este despacho, que tantas preocupaciones le quitaba, un empleado del Ministerio de Gracia y Justicia puso en sus manos otro que había recibido su titular, el marqués de Figueroa. Redactado en parecidos términos, venía a ser la confirmación del anterior.
Deseoso de conocer más amplias noticias llamó por teléfono a Alcaraz y habló largamente con el alcalde, el juez instructor y el teniente Haro. Estos le informaron con todo detalle y le comunicaron que los cuerpos de los bandidos habían sido trasladados a aquella población. Estaban depositados en una de las salas del antiguo convento de Santo Domingo, hoy cárcel del partido. El señor La Cierva les encargó mucho que vieran de conservar los cadáveres, bien embalsamándoles o con hielo. Había que dar tiempo a que acudieran las personas avisadas para la identificación. Lo primero no pudo hacerse por falta de medios. El médico forense, señor Vianoz, sólo pudo aplicar a los cuerpos inyecciones antisépticas después de taponarles boca, nariz y oídos.
Fue muy numeroso el público que acudió a la cárcel durante todo el día. Tendidos en las mesas, los bandidos presentaban un horrible aspecto. Ambos vestían pantalón, chaleco y chaqueta corta de pana color café. A la cintura faja negra y en los pies magníficas botas de campo. Sus rostros, cubiertos por una capa de polvo, estaban contraídos y las manos hinchadas y tumefactas. «El Pernales» tenía rasgados el pantalón y el calzoncillo por la parte superior externa del muslo derecho, presentando una ancha herida producida sin duda por la caída. Uno de los balazos, alojado en el estómago, le había atravesado el bolsillo del chaleco, donde el bandido guardaba el reloj y unas tijeras. Varios trozos de ambos objetos se le habían incrustado en la carne.
Aquel mismo día 1 de septiembre el teniente Haro notificó oficialmente al ministro de la Gobernación la captura y muerte de «el Pernales». El interesante documento dice textualmente:
Guardia Civil
Provincia de Albacete
Línea de Alcaraz.
Excelentísimo Sr.:
A las doce y cuarenta del día de ayer se presentó en el caserío El Sequeral, término de Villaverde, punto en el que se encontraba el oficial que suscribe, por tener en él su zona de vigilancia, el paisano Eugenio Rodríguez Campayo, conduciendo una carta del señor juez municipal de dicho pueblo, en que me manifestaba que habían visto aquella mañana por aquellas inmediaciones dos hombres desconocidos, a los cuales había encontrado Gregorio Romero Henares, peón guarda del distrito forestal y licenciado de la Guardia Civil, que fue quien dio la primera noticia.
Inmediatamente, y sin desatender la vigilancia establecida, por si se trataba de una falsa alarma, salí con el cabo Calixto Villaescusa Hidalgo, guardia primero Lorenzo Redondo Morcillo y segundos Juan Codina Sosa y Andrés Segovia Cuartero hacia el pueblo de Villaverde, en donde las autoridades de aquél y el denunciante reforzaron la noticia, adquiriéndolas yo también del punto de donde se encontraban los desconocidos, que es el cortijo de Arroyo de Tejo, a unos tres cuartos de legua del indicado pueblo. Sin pérdida de momento y auxiliado de tres prácticos, me dirigí al sitio indicado, y a una media legua antes de llegar distribuí la fuerza, mandando al cabo Villaescusa y al guardia Segovia con dos prácticos por la cúspide de la sierra, con el propósito de cortar la retirada a sujetos perseguidos, y el que habla, con los guardias Redondo, Codina y un práctico, siguió a atacar de frente el punto en que según noticias se encontraban los sujetos.
Había transcurrido una media hora cuando, ya estrechado el cerco y ambas fuerzas próximas a los bandidos, éstos se pusieron en marcha; pero la oportunidad del cabo y guardia de referencia en colocarse en el punto que les había ordenado nos dio la fortuna de que dichos bandidos llegaran a ocho pasos de distancia de donde estaban emboscados, sin ser vistos, y al darles el ¡Alto! contestaron con dos disparos y la voz de «Pernales» de «¡Vamos por ellos!», desarrollándose entonces por ambas partes el fuego, del cual quedó muerto «Pernales».
Continuó sosteniendo algo el fuego el «Niño de Arahal» y se dio a la fuga, volviendo a lo más elevado de la montaña en el preciso momento en que el que relata y guardias que le acompañaban, con inmensa fatiga, daban acceso a la cúspide de la mísma, con tal suerte que desde ella vieron deslizarse al «Niño de Arahal», que al notar nuestra presencia hizo fuego en retirada, auxiliado por las escabrosidades del terreno, contestándole en la misma forma, y a los pocos disparos el bandido cayó, al parecer, muerto, como así después se comprobó.
Cumple a mi deber significar a la respetable autoridad de V.E. que la cooperación de las autoridades de este pueblo, de los prácticos que nos acompañaron y vecinos próximos al lugar del suceso, es digna de todo elogio; pero el hecho de más mérito en esta honrosa jornada es la actividad, resistencia y valor sin límites acreditado por el cabo Calixto Villaescusa Hidalgo, que en el mismo tiempo tuvo que recorrer un trayecto mucho más largo y después se colocó, con el guardia que le acompañaba, a cuerpo descubierto, aprovechando el sitio en que empezaba el descenso de la tierra; por esto permitió a los bandidos llegar a él a la dicha distancia, sin olvidar que todos dan por bien empleados los sufrimientos y desvelos que venían ocasionando estos tristemente célebres bandidos y consideran haber ganado este galardón para gloria del honroso uniforme que vestimos, sin tener que lamentar nada más que una ligera rozadura en la parte superior de la cabeza del guardia segundo Andrés Segovia Cuartero, que se la debió ocasionar en la primera descarga el «Pernales» con una posta.
Al referido «Pernales» le dispararon el cabo Villaescusa y el guardia Segovia, a la vez, quizá un poco antes el guardia, sin que se pueda precisar el que lo mató, pues lo dos creen haberle herido. Al «Niño de Arahal» por más que le hice fuego con el revólver, como la distancia era de más de cien metros, no sé si le pude herir; pero cuando aquél huyó y los guardias que acompañaban continuaron el fuego, puedo asegurar que, en un disparo hecho por el guardia Codina, fue cuando se vio caer al bandido, y como el fuego de revólver era ya ineficaz, me limité a facilitar cartuchos al guardia Codina. Tanto éste como el guardia Redondo me han dado prueba de ser excelentes tiradores.
El guardia Amalio Rodas Sánchez y el segundo Benito Medina Bueno, del grupo del del sargento Fernández Gómez, tomaron la pista de los bandidos en la cúspide del collado del Tronco y la siguieron con actividad, de forma que a las dos horas de haber sucedido el encuentro se presentaron en aquel sitio. Igualmente, el sargento de referencia siguió de cerca con cuatro paisanos a la pareja indicada, retirándose cuando tuvo noticias de que los bandidos habían sido muertos.
También tengo que enaltecer el buen comportamiento del resto de la fuerza establecida en esta línea de vigilancia, pues he podido observar que, tanto de día como de noche, han estado animados del mejor espíritu, sin haber tenido nada que corregir.
El que debe ser el «Pernales», por los documentos que se le han ocupado y coincidir sus señas con las facilitadas por la Superioridad, aparenta ser de unos veintiocho años , de 1,49 metros de estatura, ancho de espaldas y pecho, algo rubio, quemado por el sol, con pecas, color pálido, ojos grandes y azules, pestañas despobladas y arqueadas hacia arriba, colmillos superiores salientes, Reborde en la parte superior de la oreja derecha, que le forma una rajita, y ligeras manchas en las manos; vestido con pantalón, chaqueta corta y chaleco de pana lisa, color pasa; sombrero color ceniza, ala plana flexible, con un letrero que dice: «Francisco Valero. Cabra»; botas corinto con un letrero en las gomas que dice «Cabra. Sagasta 44»; camisa y calzoncillos de lienzo blanco, calcetines escoceses, faja de estambre negro.
El que aparenta ser el «Niño de Arahal» es de unos veintiséis años de edad, 1,61 metros de estatura, de pocas carnes, pelo rubio, barbilampiño, cara afeitada, viste igual que el anterior y el sombrero y las botas con las mismas señas.
Tengo el honor de ponerlo en conocimiento de la respetable autoridad de V.E., adjuntándole relación de las autoridades, prácticos y vecinos que han auxiliado, como, asimismo, inventario de las caballerías, armas, municiones, dinero y efectos ocupados, a la vez que lo hago al señor coronel subinspector del Tercio, excelentísimo señor ministro de la Guerra, gobernadores civil y militar de esta provincia y capitán general del Distrito.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Villaverde, 1 de septiembre de 1.907.
El segundo teniente,
Juan Haro López
Excmo. Sr. ministro de la Gobernación.
Documento Oficial.
Como en el oficio se indica, a él se unían una relación de las personas que tomaron parte en la operación, la cual no transcribimos por haber dado ya los nombres de los más importantes y un inventario. Este sí lo copiamos. Su interés es indudable. Decía así a la letra:
INVENTARIO DE LAS CABALLERÍAS, ARMAS, MUNICIONES, DINERO Y EFECTOS OCUPADOS A LOS BANDIDOS «PERNALES» Y «NIÑO DE ARAHAL».
Al «Pernales» se le ocupó un macho castaño oscuro, con señales de rozaduras en la cruz, dorso y cinchera, cicatrices en el encuentro derecho; pelos blancos en el costillar del mismo lado, de unos diez años, siete cuartas y cinco dedos, sin hierro. Una escopeta de dos cañones, fuego central de retroceso, mecanismo empavonado, un rótulo dorado en la parte superior y centro de los cañones que dice «Berna», con unos números números y señales en los cañones próximos a la recámara que no son inteligibles; los cañones, de 75 centímetros de longitud, punto de mira de metal blanco, caja de nogal con un rameado en la garganta; cantonera de hierro; portaescopeta de color avellana, con una hebilla y dos botones dorados; canana de correa con dos hileras de cartuchos, 45 de ellos cargados con bala y postas del 12; un revólver sistema Smith, de seis tiros, cargado, y 15 cápsulas que llevaba en la chaqueta, funda color avellana con una correa para ceñirle. Unas tijeras grandes, un anteojo de larga vista, sistema antiguo; un reloj sistema Roskof, con una inscripción en la esfera que dice: «Regulador Patent F.E.»; una cadena para el mismo, de metal, dorada, con un colgante redondo, incrustado en cuatro piedras de acero; un canuto de hojadelata encarnada, que contiene mondadientes de menta; un espejo de bolsillo redondo; una espuela de hierro oxidada, con una correa; unas alforjas listadas, grandes, que contienen una bota de vino, un par de calcetines escoceses, un saquito de algodón con hilo, bramante, dos pepinos y varios pedazos de pan; un aparejo redondo con dos ropones y una manta encarnada con estribos y correa; un saco para pienso; un albardón de lana relleno de encañadura; una cincha de cáñamo; un cabezón con bocado sencillo; un morral de pienso; un costal pequeño, estrecho, con unos cuatro celemines de cebada; una cartera de bolsillo, color avellana, de cuatro bolsillos, con tres billetes de cien pesetas, números 487932, 245921, 160471; una carta sin firma y sin importancia; una carta con un sobre que se dirige a doña Carmen Morales González, calle Alcoba, Estepa, participándole a su madre que tiene un hijo más, firmándose Francisco Ríos; otra carta en un sobre, sin dirección, proponiendo a una tal Mariana que asista a una entrevista para llevársela al campo y firmándose José Pernales; un almanaque de bolsillo; una pequeña libreta en blanco; un peine negro; un raspador y una pluma para escribir.
Al «Niño de Arahal» se le ocupó una yegua castaña clara, crines entrecortadas, en la tabla izquierda del cuello un hierro que parece una S; rozadura en el cuello izquierdo; pelo blanco por el costillar izquierdo; unas rozaduras en la parte superior del mismo costillar; ligeras rozaduras en la parte superior del costillar derecho; en ambos ijares y parte baja del vientre, señas de castigo con espuelas; en el anca izquierda, otro hierro como el del cuello; cola cortada por la proximidad del Maxle, herrada y cerrada, siete cuartas y dos dedos; una canana con 30 cartuchos con bala, y 19, además, que llevaba en el bolsillo de la chaqueta, metidos en un saquito de tela; un revólver sistema Smith, número 9, cargado con cinco cápsulas vacías; una cadena de reloj, al parecer de plata, con un guardapelo; una navaja de muelles de grandes dimensiones, fabricada en Albacete; una petaca de vaqueta basta color avellana y labores blancas; una fosforera de latón encarnada, destrozada por un proyectil; un peine blanco; una funda de revólver con un cinturón, todo de cuero color avellana, con un botón dorado. El aparejo se compone: una manta de lana blanca de listas; una almohada pequeña blanca; dos pañuelos blancos de hilo sin marcar; una cartera de bolsillo de badana encarnada, con cuatro billetes de cien pesetas cada uno, que no se pueden describir los números porque están manchados de sangre, como igualmente la cartera.
Nota.-La escopeta del «Niño de Arahal» la abandonó en la fuga y no se ha encontrado, pero se continúa buscándola.
Villaverde, 1 de septiembre de 1.907.
El segundo teniente,
Juan Haro López.
Documento Oficial.
Las personas designadas para la identificación de los bandidos, procedentes de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, llegaron a Valdepeñas en el correo de Andalucía el lunes día 2 a primera hora de la tarde. Seguidamente continuaron el viaje por carretera a Alcaraz, ocupando unos carruajes dispuestos al efecto. Una vez en la ciudad se presentaron a las autoridades alrededor de las siete, dirigiéndose con ellas a la cárcel para practicar la importante diligencia.
Después de examinar detenidamente los cadáveres, siete de las personas reconocieron, sin lugar a dudas, el de «el Pernales». Fueron éstas: el abogado Don Antonio Ramón Leonís, oficial del Gobierno Civil de Sevilla que había defendido al bandido en una causa por robo; el sargento de la Guardia Civil Cipriano Guerra, con destino en Sevilla; los vecinos de Estepa Manuel Martín y Manuel Maciá y tres cortijeros que habían sido sus víctimas: Manuel Gutiérrez, de Aguilar, Juan José Rico, de Lucena y Francisco Ruiz, de Puente Genil. Sólo dos personas no se atrevieron a afirmar que aquél fuera el temible bandido. Adujeron que no tenía el mechón de pelo que llevaba siempre sobre la frente.
Levanta el acta correspondiente, los médicos procedieron a la autopsia. Por ella se supo que «el Pernales» había recibido un tiro en cada ingle rompiéndole la femoral y astillándole el fémur, y que a «el Niño de Arahal» le había bastado un tiro en el corazón.
Al día siguiente, cumplidos ya todos los trámites, se dio sepultura a los cuerpos. La partida de defunción de «el Pernales» dice así:
En la ciudad de Alcaraz, a tres de septiembre de 1.907, ante D. Manuel Zorrilla Muñoz, abogado, juez municipal, y don Manuel Romero Carrascosa, secretario. Habiéndose recibido en el día de hoy una orden del Juzgado de Instrucción de este partido en la que se ordena se proceda a la inscripción y mandar se dé sepultura al cadáver que resulta ser Francisco Ríos González (a), «Pernales», natural de Estepa, término municipal de ídem, provincia de Sevilla, de veintiocho años de edad, bandido, sin domicilio. Falleció entre dos y tres de la tarde del día treinta y uno de agosto último, en la cumbre de los Morricos, término de Villaverde, a consecuencia de disparos de arma de fuego por la Guardia Civil. En vista de esta orden, el Sr. juez municipal dispuso que se extendiese la presente acta de inscripción, consignándose en ella, además de lo expuesto en dicha orden, y en virtud de las noticias que se han podido adquirir, las circunstancias siguientes: Que el referido, en acto del fallecimiento, se ignora si es casado o soltero; que es hijo legítimo, ignorándose el nombre de los padres; y que a su cadáver se habrá de dar sepultura en el cementerio de esta ciudad. Fueron testigos presenciales Juan Gallardo Bermúdez y Juan Antonio Sáez Campayo, mayores de edad y de esta vecindad. Leída íntegramente esta acta e invitadas las personas que deben suscribirla por sí misma, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del Juzgado Municipal y la firman el Sr. juez con los testigos antes expresados, y de todo ello, como secretario, certifico.
Manuel Zorrilla.- Juan Gallardo.- Juan Antonio Sáez.- Manuel Romero.
Registro Civil de Alcaraz (Albacete). Sección 3ª, tomo 24, folio 73.
Con este documento queda cerrado un importante período de la historia del bandolerismo español. No volverá a resurgir, como luego veremos, hasta muchos años después, para en los años treinta extinguirse definitivamente.
Muerto «el Pernales» no quedaría completa su historia sin saber qué fue de Concepción Fernández Pino, su amante, a quien todos llegaron a conocer en El Rubio y sus contornos por Conchilla «la del Pernales».
Ella le esperaba en Valencia con su hija, como habían convenido, y a Valencia hubiera llegado Francisco Ríos como lo hizo en otras ocasiones. Pero tuvo la mala suerte de tropezarse el sábado 31 de agosto con el forestal Gregorio Romero y éste le cortó el paso hacia su soñada y ya imposible redención.
Así, cuando la joven aguardaba ansiosa verle aparecer, escuchó en las calles el grito de los vendedores de periódicos que voceaban la muerte de «el Pernales». Sintióse totalmente desamparada y estuvo todo un largo día sin saber qué hacer. Al fin decidió regresar a El Rubio, aunque no había tenido contacto alguno con sus padres desde la mañana en que huyó con el bandido. Hizo el viaje en ferrocarril hasta Puente Genil y allí encontró a un arriero que por tres pesetas le llevó a El Rubio. Llegó al anochecer del miércoles 4 de septiembre. Su presencia en el pueblo con una niña de poco más de un mes produjo el natural revuelo. Halló refugio, como esperaba, en casa de sus padres, y el párroco don Angel González Valencia se ofreció desinteresadamente para cristianar a la hija del bandido al día siguiente. Brindóse para madrina una señora viuda llamada doña Isabel Jardón García, natural de Osuna, quien costeó todos los gastos del acto. Recibió por nombre el de Juana Isabel Cristina, hija natural de Concepción Fernández Pino. (Parroquia de Ntra Sra. del Rosario de El Rubio (Sevilla). JLibro 13, folio 533.
Parecía que allí habrían de terminar todas las tribulaciones de la joven, pero aún tendría que sufrir una injusta afrenta. El Juez de Instrucción de Ecija, encargado del asunto del bandolerismo, dio orden de detención contra ella, y se presentaron en la humilde casa de El Rubio para cumplirla nada menos que nueve guardias civiles y dos cabos.
Este exagerado alarde de fuerza para conducir a la cárcel de Ecija a una desgraciada e indefensa mujer, que ningún delito había cometido, indignó a no pocos, y la prensa se hizo eco de ello con las lógicas censuras.
En el momento de la detención se la intervinieron las siguientes alhajas, todas ellas, al parecer, regaladas por el bandido: unos pendientes de oro con nueve brillantes cada uno, los cuales llevaba puestos; un alfiler de plata en forma de guitarra y unas arracadas hechas con monedas de plata de a peseta. En el dedo anular de la mano izquierda, vuelto, como queriendo ocultarlo, llevaba un grueso anillo de oro con las iniciales F.R. (Francisco Ríos). También le fue ocupado un lío de ropa que permanecía aún atado, tal como lo trajo de Valencia. Contenía tres camisas de hombre, tres calzoncillos blancos y algunas prendas de mujer de escaso valor. Cuidadosamente liado en una de ellas apareció un mechón de pelo rubio oscuro. ¿Era el famoso tupé de «el Pernales», que dos de las personas echaron de menos en la identificación? Puede ser. Tal vez le fue entregado por el bandido como prenda de amor la noche en que conoció a su hija y se vieron por última vez en aquel caserío, junto a la estación de Cabra.
En la cárcel de El Rubio, antes de salir en conducción para Ecija, Conchilla se encontró con una arrogante morena, no mayor de veinte años, también detenida el día anterior y que llevaba su mismo destino. Se trataba de Encarnación Ruiz Vargas y era la viuda de Antonio López Martín, «el Niño de la Gloria», activísimo elemento de la cuadrilla de «el Pernales» que fue muerto, cerca de Villafranca, en el mes de mayo.
Hasta entonces no se habían conocido. Ahora la desgracia las unía y juntas caminaron esposadas, entre civiles, para responder de no se sabe qué cargos, hacia Ecija, la noble ciudad del sol.
Digamos, como final, que en los años que siguieron a la muerte de «el Pernales», las gentes de los campos, impresionables e imaginativas, comenzaron a airear una noticia que, por lo que tenía de insólita, se extendió pronto por toda Andalucía. Decíase con insistencia que el muerto de la sierra de Alcaraz no fue el famoso bandido, sino un anónimo malhechor a quien las autoridades adjudicaron aquella personalidad para así encubrir los repetidos fracasos de sus campañas de persecución y justificarse ante el país. Aseguraban que «el Pernales» había marchado a Méjico, con nombre supuesto, como uno más de la cuadrilla de Antonio Fuentes, dueño de la finca la Coronela, en la que dos habían tenido ocasión de verse algunas veces.
Luego se dijo que, rayando en la treintena, había muerto, oscuramente, en aquel país hermano, de una vulgar pulmonía.
El pueblo andaluz, que durante largo tiempo había sentido a su paso temblores y admiraciones, consiguió así, que, aunque brevemente, «el Pernales» siguiese viviendo en el mundo siempre maravilloso de la leyenda.